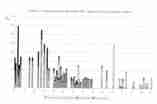| Accueil > Cours > Inquisicion |
PARTE PRIMERA: LA NATURALEZA DE LA REPRESIÓN INQUISITORIAL
I.1. TENDENCIAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD DE LA INQUISICIÓN
Santo tribunal de la herejía, la Inquisición no dejó de evolucionar y de cambiar desde sus orígenes hasta su abolición: como lo apuntaba Jean-Pierre Dedieu "bajo formas jurídicas constantes, bajo un derecho sin cambiar desde la Edad Media, bajo un proyecto oficialmente perenne, la Inquisición nunca dejó de evolucionar, de adaptarse a las circunstancias, de modificar sus medios y sus objetivos". Desde el primer cuarto del siglo XVI, el tribunal conoció una extensión de su jurisdicción hacia formas de herejía ajenas a la apostasía de los judeoconversos, hasta el punto de conocer a mediados de siglo una actividad en materia de fe variada y diversificada que siguió extendiéndose en el siglo XVII.
El temor a que el protestantismo arraigara en España, fue el elemento decisivo que permitió al Inquisidor General Fernando de Valdés (1547-1566) reformar en profundidad la estructura del Santo Oficio y asentarlo en bases nuevas, estabilizando en particular sus ingresos. El tribunal había conseguido ganar un margen de maniobra suficiente para definir y elegir sus propios objetivos. El efecto de la Contrarreforma cuajó enseguida: incluso antes del fin del Concilio de Trento, la corte inquisitorial vigilaba escrupulosamente las formas locales de la religiosidad popular. Como se destaca del gráfico 2, entre 1560 y 1638 tuvieron un peso notable las causas menores, es decir los procesos de bigamia o de hechicería, así como de blasfemias, de proposiciones erróneas y malsonantes.
Se persiguieron así delitos como las blasfemias y otros delitos de opinión que constituían herejías propiamente dichas (la herejía supone que el hereje se adscriba a interpretaciones de la religión de forma voluntaria y consciente, lo cual no era el caso para los delitos menores donde los acusados afirmaban cosas o manifestaban actitudes con resortes ajenos a la voluntad de atacar a la religión católica: de hecho, eran católicos convencidos, la mayoría de ellos).
No abandonó por ello la Inquisición sus antiguas prerrogativas. Entre 1560 y 1599, persiguió sin tregua a los luteranos y evangelistas españoles y luego a los protestantes extranjeros culpados de haber venido a "infectar" a España. En el mismo tiempo, se organizaba la represión a gran escala de las comunidades criptomusulmanas de la península, hasta la expulsión general de los moriscos entre 1609 y 1614. Luego, la presión decayó y el volumen de causas de mahometismo observado en el siglo XVII se debe en realidad a la absolución de los renegados, de ninguna manera asimilables en su gran mayoría a personas de confesión islámica. Pero una de las tendencias que iba perfilándose desde fines del siglo XVI se confirmaba a partir de los años 1620 con la persecución feroz de los criptojudíos portugueses, cuyas causas tomaron el relevo de las causas contra los cristianos viejos y contra los seguidores de otras confesiones.
Gráfico 1: Inquisición de Sevilla (1559-1700): Flujos represivos para los principales delitos
Aunque después de 1638 los datos son incompletos, la fase "antimarrana" es evidente y ésta ocupó de forma casi exclusiva la actividad del tribunal hasta finales del siglo.
Queda clara la existencia de tres fases muy distintas entre sí en un período que abarca un siglo y medio. La primera queda marcada por un flujo represivo de descomunal violencia que fue aumentando progresivamente hasta alcanzar su nivel máximo durante los años 1580-1590 y que iría estancándose posteriormente. Luego, durante la primera mitad del siglo siguiente, se produce un claro descenso de la actividad global en materia de fe: el término medio de procesos por año pasa entonces de 61 a 27. La misma tendencia se registra en los otros tribunales de Castilla con un evidente contraste entre la segunda mitad del siglo XVI de abundante quehacer, y el siglo XVII durante su primera mitad, en la que el número de causas de fe decayó brutalmente. Antes de que recobraran los inquisidores nuevo vigor y una saña que los primeros años del reinado de Felipe IV no dejaban prever: la masiva y despiadada persecución de los núcleos conversos portugueses hasta entrado el siglo XVIII. Se puede por lo tanto hablar de dos inquisiciones distintas en el tiempo: la primera agresiva, dogmática y militante, que procuró dar una máxima publicidad a sus acciones, que contrasta tajantemente con la que le sucedió, mucho más conciliante y que iba a parar en la rutina y el inmovilismo, hasta la independencia de Portugal, a partir de la cual cobró nuevo aliento.
I.2: LA INCIDENCIA DE LA POLÍTICA IMPERIAL EN LA ACTIVIDAD INQUISITORIAL
En el transcurso de la segunda mitad del siglo XVI, la cuestión religiosa vino a ser la piedra angular de la política imperial del rey de España Felipe II: cuando en el resto de Europa, la libertad de conciencia estaba en ciernes [en germe], en España la diversidad de confesiones era percibida como un germen de conflictos políticos, y el hereje por lo tanto como un agente de subversión social. La idea de que la unidad de la fe era la condición de la paz política condujo, en pleno auge contrarreformista, a fortalecer la unidad de la fe bajo la autoridad del Príncipe. España se hizo el baluarte de la verdadera fe en toda Europa, y Felipe II se lanzó en ruinosas empresas exteriores.
Durante la segunda mitad del siglo XVI nuevas potencias marítimas se erguían en el Norte: eran los Países Bajos e Inglaterra donde imperaba el anglicanismo o sea el protestantismo. En su lucha contra estos Estados unidos por su fe protestante, España sufrió fracasos irreparables. Las siete provincias septentrionales se sublevaron y, por la unión de Utrecht, se volvieron independientes de hecho, apoyadas en su acción por Isabel I de Inglaterra. La derrota de la Armada Invencible en 1588 ante las unidades inglesas, que saquearían Cádiz en la década siguiente, señalaba los límites de la política de Felipe II.
En el Mediterráneo, la situación era apenas mejor. Turcos y bereberes se mostraban cada vez más amenazadores en el Mediterráneo occidental. En 1551, los turcos reconquistaban a Trípoli. Al comenzar el reinado de Felipe II, España sólo poseía en las costas africanas sólo algunas ciudades en el litoral, Melilla, Orán, Mazalquivir y la Goleta. Por lo menos la victoria sobre los Turcos en Lepanto en 1571 vendría a confirmar la hegemonía española en el Mediterráneo. Sin embargo la población morisca presente en la península seguía siendo percibida como un peligro, en caso de colaboración con el enemigo.
Debido a la delicada situación en los frentes mediterráneo, atlántico y de Europa septentrional, la política agresiva y costosa de Felipe II sólo podía asentarse en el interior en la uniformización religiosa. El protestantismo español en ciernes fue extirpado; en cuanto a los moriscos [descendientes de musulmanes que habían sido convertidos al catolicismo, después de la Reconquista, muchas veces contra su voluntad] cuya conversión parecía sospechosa, su rebelión en Granada [1568-1570] fue despiadadamente aplastada en 1570. La Inquisición participó en esta tensión religiosa y nacionalista, al identificar la disidencia política con la herejía. Esta estrategia intransigente se perpetuó como pudo durante el reinado del sucesor de Felipe II, Felipe III, quien cargó con la responsabilidad de la expulsión masiva de los moriscos fuera de España y de sus posesiones. Pero ya se imponía en España una práctica durante mucho tiempo rechazada, la de tolerancia, por motivos interesados, como veremos más abajo.
Las composiciones con los conversos de judíos
Si la exaltación de la fe siguió siendo el eje central de la sociedad española en el siglo XVII, la Inquisición tuvo que inclinarse frente a los imperativos políticos y económicos de la Corona. El esfuerzo militar había sangrado las finanzas del Estado, y la España del siglo XVII estaba abocada a la quiebra y amenazada por la parálisis económica. Felipe II se había mostrado intransigente frente a la influencia de los conversos portugueses, y se había negado a levantar las trabas a su asentamiento en Castilla. El traspaso de las fronteras, sin embargo, había sido facilitado por un perdón general del 21 de mayo de 1577 otorgado a cambio de 250 000 cruzeiros por el rey Don Sebastián que dejaba a los conversos libres de vender su hacienda para instalarse donde quisieran. Y a pesar de la revocación de dicho perdón dos años después, la anexión de Portugal por la Corona española contribuyó a que los descendientes de españoles volvieran a tierras de sus antepasados y a que portugueses se instalaran en Castilla. Este indulto, el tercero en Portugal en el siglo XVI, despertó las airadas críticas de Felipe II y de su corte. Pero el reinado del Rey prudente resultó más bien templado en cuanto a las actuaciones del Santo Oficio, limitándose el monarca a renovar todas las leyes vigentes contra ellos para impedir el asentamiento en sus tierras. Los conversos portugueses pasaban la frontera con cuentagotas y se quedaban en zonas de difícil acceso.
En cambio, el reinado de sus sucesores osciló entre dos extremos: el indulto [la grâce] a cambio de las riquezas de las comunidades conversas y el rigor inquisitorial. Los gobernantes en tiempos de Felipe III se prestaron a oscuras negociaciones y trámites con los conversos portugueses. En 1601, mediante un cuantioso donativo, recibieron la autorización de salir de Portugal. Tres años más tarde se negoció un perdón general por causas de fe, mediante el cual muchos salieron de la cárcel, otros salieron de Portugal y otros por fin, cambiaron de domicilio en el mismo país. Este perdón general fue concedido por el Papa en 1604.
Esto, no obstante, constituía una novedad en Castilla e iniciaba una fase inédita respecto a los conversos: muerto el indolente monarca, llegando al poder el joven Felipe IV en 1621, se plasmaría la influencia del Conde Duque de Olivares. Para atraer los capitales portugueses, el privado supeditaría los intereses religiosos a las necesidades económicas del momento, avivando de esta forma las reacciones de la plebe y del clero aferrado al antisemitismo tradicional. A partir de entonces la influencia de los portugueses en Castilla se haría más considerable en los diversos eslabones de la sociedad, ordenando el Consejo Real que se aplacaran las actuaciones del Santo Oficio respecto a ellos, orientándolo hacia el despachamiento de causas menores, contra cristianos viejos .
En 1628, una orden de Felipe IV que habilitaba a los hombres de negocios para tratar libremente por tierra y por mar y mudar de domicilio, suponía un primer gesto del nuevo monarca. La medida, que perseguía la meta de excluir a los extranjeros —los genoveses en particular— de las órbitas comerciales de Indias, provocó en aquellos años, según Julio Caro Baroja, un asentamiento masivo de conversos en Sevilla, Cádiz, y Sanlúcar de Barrameda, ciudades estrechamente vinculadas al comercio transatlántico . Este incentivo intervenía poco tiempo después de la primera suspensión de pagos en enero de 1627 mientras España procuraba acabar con la falaz política del reinado anterior: acuñar dinero y gastar las rentas de los años venideros. A partir de 1635, se iniciaba una nueva etapa, caracterizada por un drenaje cada vez más drástico de los recursos de la nación . Pero frente al crónico estado de la hacienda real, el recurso de los juros y asientos se generalizó a lo largo del período, aplacando sólo temporalmente los problemas: España conocería tres suspensiones de pagos posteriores en 1647, 1652 y 1662.
El Estado español abocado a la quiebra, precisaba de los capitales de la gente de la nación portuguesa. Las relaciones entre el monarca y los conversos se estrecharon por lo tanto bajo Felipe IV: el primero para obtener ingresos de capitales, los segundos para adquirir riquezas, cargos y honores que les eran vedados en su país de origen. En aquel momento era en Sevilla donde las operaciones financieras eran más interesantes, adquiriendo la aduana de Cádiz su máxima importancia sólo bajo el reinado Carlos II. La provincia hispalense amparaba una importante población conversa, entre la cual destacaban los grandes nombres de las finanzas, quienes se introdujeron en las órbitas económicas de la administración en número creciente a lo largo del siglo XVII. Esta fase de tolerancia dictada por motivos económicos se mantendría hasta la caída del Conde Duque de Olivares, arremetiendo luego despiadadamente la Inquisición contra todos aquellos sospechosos de encubrir su fe verdadera.
El esbozo de tolerancia con los protestantes
Pero España necesitaba también descansar en la paz con Inglaterra. Escamado por los desmanes inquisitoriales del siglo XVI, Jacobo I quería proteger a sus súbditos contra las acciones de la Inquisición. El tratado hispanoinglés de 1604 preveía que los derechos del negocio, condicionados por los de la paz, podrían verse vaciados de su contenido si la Inquisición dificultaba el trabajo de los hombres de negocio ingleses de paso por España. El rey de España, por lo tanto, se comprometía a que no se molestara a los súbditos del Reino de Inglaterra por motivos confesionales. La Inquisición era claramente el blanco de semejante documento diplomático, y se le instaba volver a considerar sus actuaciones respecto a los herejes ingleses. Una carta acordada de 1605 señalaba la vía elegida:
Que si alguno de los ingleses y escoceses que vinieren a estos reinos hubieren antes de entrar en ella hecho o cometido alguna cosa contra nuestra Santa Fe Católica no sean inquietados ni procedáis contra ellos por los tales crímenes y excesos cometidos fuera de estos reinos ni se les pida cuenta ni razón de ello. Que si no quisieren entrar en las iglesias nadie los compela a ello, pero si entraren han de hacer el acatamiento que se debe al Santísimo Sacramento de la Eucaristía que allí está y si vieren venir el Santísimo Sacramento por la calle le han de hacer la misma reverencia, hincándose de rodillas o irse por otra calle o meterse a una casa… Si quisieren reducirse para más facilitar el rem[edi]o y salud de sus almas convendría deis comisión en forma y con particular instrucción a los comisarios de los puertos y otros lugares… para que si las declaraciones que ante ellos hiciesen constare que no han tenido entera y particular noticia de las cosas y artículos de Nra Sta Fe Catolica, ni estuvieron instruidos en ella, los absuelvan ad cautelam sin obligarlos que por la tal absolución acudan al tribunal, advirtiéndolos que han de confesar a los confesores que se les dieren… Valladolid 8 de Octubre 1605 .
La misma circular preveía que los contraventores podrían ver confiscados sus propios bienes, pero en ningún caso los de sus mandatarios. En 1609 estas provisiones se extendían a los holandeses y el contenido de las inmunidades se detallaron posteriormente. Al producirse el segundo saqueo de Cádiz en 1625, fueron naturalmente suspendidas: "por carta de 30 de mayo deste año nos manda V.A. procedamos contra les ingleses ereges que fueren allados en estos reinos que hubieren delinquido contra nuestra s[an]ta fee catolica ". Hechas las paces, volvieron los protestantes ingleses a gozar de la inmunidad confesional.
Esta nueva actitud más conciliadora de los poderes despertó resistencias y la aversión de ciertos ámbitos eclesiásticos . La propia Inquisición sevillana trató de dar una interpretación restrictiva al tratado y a la carta acordada, para privar a los ingleses residentes en la península del beneficio de las disposiciones. Pero la Suprema permaneció, a pesar de todo, intransigente a este respecto.
Así, el Santo Oficio veía su acción paralizada por esas nuevas directivas y cualquier esfuerzo puesto en obra por designar al hereje, asimilado al extranjero de la Europa septentrional, y por marcar en las conciencias la imposible coexistencia de ambas comunidades quedaba hecho añicos. Mientras que, hasta el final del siglo XVI, los autos de fe materializaban la idea que el extranjero de alguna otra "secta" venía a infectar la religiosidad del pueblo castellano, en adelante, con el nuevo siglo, la Inquisición había de abandonar esta pretensión. El breve papal sobre los judaizantes fue aún más difícil de asumir, puesto que intervino la víspera del auto de fe de 1604, el primero en ser general en el siglo XVII, públicamente anunciado, con el tablado edificado y la procesión de la cruz verde realizada con mucho ahinco. Acudieron cuatrocientos ministros para tal efecto, a través de las calles de Sevilla. Anulado entrada ya la noche, despertó por la mañana un sentimiento general de incomprensión: "el pueblo — se lamentaban los inquisidores en una carta poco después— no se persuadía que assí fuesse por ser caso no sucedido, como se fue con el día verificando fue creciendo el desconsuelo, la suspenssión y novedad en la gente ". Los hubo que pensaron que se había abolido la Inquisición; pero muy pronto el general regocijo en el barrio de los portugueses asentados en Sevilla, así como las actuaciones de un tal Hector Antúnez, rico mercader portugués de Sevilla, quien entregó veinte ducados al correo por haber llegado antes de las doce, despertaron las sospechas.
¿Cómo imaginar en esas condiciones que la institución no perdiera su prestigio y parte de su popularidad ? Su acción intransigente afrontaba la necesidad de armonizarse con los intereses superiores de la Corona. La noción de tolerancia revelaba sus límites y su propia contradicción, pues no se trataba de respetar las otras confesiones, sino de respetar a los que incidieran en la herejía. Ésta seguía siendo condenada, pero la pertenencia a una nación o comunidad económicamente dominante, permitía zafarse de los acechos inquisitoriales. A los protestantes, ya no se les exhibiría durante un auto de fe, ya fueran ingleses, holandeses, o de otra nación a la que el beneficio del tratado no era extendido. La Inquisición se hizo entonces muy discreta, en parte porque la institución se encontraba desacreditada y sobre todo porque su actuación carecía de sentido a partir de aquel momento.
La "cuestión" morisca
Para con los moriscos "granadinos", prevalecería la solución inversa. La resistencia a la asimilación de una parte de este grupo y las dudas que despertaban en cuanto a la sinceridad de su conversión desembocaba, en 1609, en la decisión, muchas veces propugnada y luego abandonada, de expulsarlos de España. El levantamiento de los moriscos granadinos en 1568, le había dado una repercusión nacional al problema. La rebelión, aunque duradera, no llegó a extenderse, pues el apoyo internacional a los moriscos rebelados fue limitado, empeñados como estaban el Imperio otomano y Argel en otras empresas. El abastecimiento en armas resultó ser más bien el hecho de iniciativas particulares. Martín, morisco esclavo que ya había sido reconciliado en 1576 en Sevilla, después de que se librara de su pena de galeras, había sido testificado de seguir invocando a Mahoma. Nacido en las Alpujarras, se había pasado a Berbería a los seis años con un tío suyo, en 1559, y luego
en el alçamiento de los moriscos de Granada avía venido con el dho su tío a bender pólvora a los moriscos alçados y que en esa ocasión saltando en tierra avía sido cautivado con otros moriscos que andavan alçados por un capitán que asistía en Almería, los quales le avían aconsejado que dixesse que era morisco porque si se entendía que era moro le avían de matar.
Unas iniciativas irrisorias frente a una ayuda que no lograron recibir desde las otras potencias islámicas los rebelados, pero que de todos modos hubiera sido sin común parangón con lo que hubiera representado un sublevamiento masivo de sus correligionarios españoles. Tras la sangrienta represión, un primer plan de enviar en 1570 a los moriscos en masa a Sevilla y Albacete fue abandonado, a favor de otro que preveía el envío de los 50.000 moriscos granadinos hacia ambas Castillas, Andalucía Occidental y Extremadura. Llegaron finalmente unso 4 300 a Sevilla. Luego quedaba por repartirlos por los pueblos de la jurisdicción, con el fin de dipersarlos para precaverse contra otro posible levantamiento, y quizás moderar los efectos de un asentamiento masivo en Sevilla. No por ello desaparecieron las sospechas contra este grupo deportado, dividido y marginado.
Diversos planes fueron fomentados para acabar de una forma u otra con la cuestión morisca, desde la asimilación hasta la eliminación de este grupo, siendo varias veces propuesto y luego aplazado el proyecto de expulsarlos. Los arbitristas no querían ser menos ante lo que era el problema morisco, que ya aparecía insoluble para varios desde la rebelión de las Alpujarras. Rechazado por Felipe II, el proyecto de expulsarlos fue seguido por otros de caracteres diversos, desde la creación de ghetos hasta la castración de los moriscos, ambas medidas persiguiendo el mismo fin: propiciar progresivamente la extinción de la minoría. Propugnado por un sevillano en 1588, don Alonso de Gutiérrez, este proyecto de crear linajes preveía reunir familias de doscientas cabezas, bajo el mando de un patriarca, con un gravamen fiscal abrumador y una libertad de movimiento aún más reducida de la que gozaban los moriscos a fines del siglo XVI. Y dado que España estaba cercada por los enemigos, proponía respecto a "los que no se pueden echar de el Reyno por que se yrían a Berbería… que los que nasciesen fuera de tanto número se castrasen". El informe de Gutiérrez revela asimismo la visión de los moriscos compartida por no pocos coetáneos suyos. Por una parte, poco difieren de los moros de África por sus costumbres, hábitos y vestidos, y por muy ricos que sean, rechazan el matrimionio con cristianos viejos. Por otra parte, les parecía a los castellanos que "no hay saca de esta gente, tienen en grandísima multiplicación lo qual no es en los cristianos ", lo que a corto plazo podría convertirse en un peligro para la población católica.
La numerosa presencia de este grupo despertaba la inquietud y se temía a esta minoría no asimilada, o no bastante a ojos de los contemporáneos, que en caso de guerra podía convertirse en un foco de resistencia activa. Las historias de colaboración con el enemigo son sobradas, que éste fuera otomano, inglés o francés. En 1580, se urdió una conspiración en Sevilla, con ramificaciones en las demás ciudades andaluzas, en la que se preveía un sublevamiento en masa la noche de San Juan. Se descubrió a los autores de la conspiración antes de que pudieran pasar al acto. No dejaron de cometerse represalias contra las comunidades moriscas, en Sevilla particularmente, donde la Inquisición recibió luego las tesficaciones que le interesaban. Casos y sobre todos rumores de casos semejantes a éste se multiplicaron y atizaron el odio de la plebe que se sentía amenazada por la presencia masiva de los moriscos de los rebelados. El miedo a una conspiración morisca era compartido por la Inquisición así como por las autoridades civiles; la respuesta ya no podía ser la de la asimilación sincera que había fracasado, sino la de la represión violenta y masiva a través del castigo de los culpables. Esta política dominaría hasta el momento de la expulsión de todos los moriscos granadinos fuera de España (1609-1614); de esta forma, la Inquisición perdía, junto con los protestantes, la segunda clase de víctimas que constituía el grueso de las relaciones de causas. Tras volverse hacia los cristianos viejos, la Inquisición tuvo que esperar a que la política de la Corona siguiese nuevos cauces respecto a los cristianos nuevos de judíos para poder emprender una nueva acción masiva.
De hecho, tras la caída del favorito del rey que gobernaba España, el Conde y Duque de Olivares, en 1643, a raíz de los sublevamientos de Portugal y de Cataluña, se siguió algún tiempo aún la política de colaboración con los conversos, quienes permanecieron fieles a Felipe IV pero muy pronto se alcanzaban puntas agudas de represión.
La actividad del Santo Oficio a mediados del XVII, adquiría entonces las características generales del reinado de Carlos II, a saber una atención casi exclusivamente orientada hacia los seguidores de la "ley de Moisén", con severas restricciones para con los conversos que quisieran salir del reino. El período de la falaz colaboración y de las gracias y perdones concedidos se había acabado y la Inquisición reemprendió su acción con un vigor nuevo, monopolizando las causas de judaísmo casi totalmente la actividad del tribunal en la segunda mitad del siglo XVII.
Retirados de sus garras los herejes protestantes, expulsados los moriscos, y los conversos de judíos temporalmente inmunizados, decayó violentamente el volumen de actividad a la muerte de Felipe II. Entonces reorientó su actividad contra los católicos persiguiendo a los que volvían a casarse en una época en que el divorcio era proscrito, los blafemos, los religiosos que se mostraban indisciplinados, etc. hasta que a partir de mediados del siglo XVII arremetió contra los descendientes de judíos que seguían profesando la fe judaica.
|Accueil / Cours /| Liens / |Recherche |/ Contact