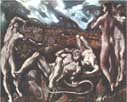
- C I V I L I S A T I O N . D E . L'E S P A G N E . C O N T E M P O R A I N E -
|
CAPITULO PRIMERO : UN PERIODO DE DESESTABILIZACIÓN (1931-1936)
I. los comienzos de la IIa república. una coyuntura de crisis.............. 1A. Los efectos de la crisis internacional............................................................. 1B. El empeoramiento de los problemas agrarios.................................................. 2C. El renacimiento de los autonomismos.......................................................... 2II. Los primeros tiempos de la República..................................... 3A. Las reformas y el despertar de los antagonismos sociales.................................. 31. la Constitución de la IIa República................................................. 42. El principio de laicidad................................................................. 43. El renacer del sentimiento autonomista............................................ 44. La reforma agraria....................................................................... 5B. La oposición popular: anarquistas y socialistas............................................... 5C.Las divisiones republicanas......................................................................... 7III. Los defensores del « Orden » y de la « Unidad »........................ 7A. El fracaso de Azaña y las elecciones de 1933.................................................. 8B. El bienio negro y la insurrección de Asturias.................................................. 8IV. Las elecciones del 1936 y la victoria del Frente popular............ 10A. Las fuerzas políticas en presencia............................................................... 10B. Velando armas........................................................................................ 11Conclusión........................................................................ 12
Con el sistema de la Restauración (1876-1923) y durante medio siglo, el régimen político de España al menos ha gozado de una aparente estabilidad. En el lapso de trece años se suceden dos regímenes opuestos en sus principios y en su práctica cotidiana. Primero una dictadura, la del general Primo de Rivera, prolongada durante quince meses por el gobierno del general Berenguer; luego, la Segunda República, nacida de las elecciones municipales de 1931. Caracterizada por tensiones muy agudas, se hunde en 1936 desgarrada entre una revolución social y un pronunciamiento militar. LA guerra civil iba a ser la explosión de todas las violencias difícilmente contenidas durante estos anos. Los mismos contrastes de este período agitado también ilustran el fracaso del establecimiento en España de una organización política capaz de resolver o de apaciguar los conflictos sociales exasperados por el paso del tiempo, trátese de un régimen elitista inspirador de un Estado autoritario, o de una democracia parlamentaria que representa, al menos parcialmente, al voto popular.
I. los comienzos de la IIa república. una coyuntura de crisis
Más de setenta años después de la Gloriosa, la revolución de 1868, la historia de España parece repetirse: la monarquía borbónica desaparece en medio de una atmósfera de crisis económica y social. El Estado unitario y centralizador ve alzarse contra él una coalición importante pero heteróclita. Y si bien la Segunda República se beneficia del desánimo general de los partidarios de la monarquía, debe afrontar una coyuntura excepcionalmente difícil.
A. Los efectos de la crisis internacional
La crisis de 1929 es parcialmente responsable de estas dificultades, a nivel económico. En primer lugar provoca, muy daramente, una caída de las exportaciones, en cantidad y aún más en valor a causa del hundimiento de los precios. Las medidas proteccionistas que adoptan los principales clientes (Inglaterra y Francia) contribuyen a explicar la importancia de estas bajas que afectan duramente a la producción española.
Además, la crisis internacional modifica radicalmente el sentido de los movimientos de población entre España y el extranjero. Desde hace mucho tiempo, la emigración es el corolario indispensable de una economía mediocre. Durante la guerra de 1914-1918 Francia se ha convertido, junto a los países latinoamericanos, en un importante foco de atracción, muy superior a lo que indican las cifras oficiales. A partir de 1931 la emigración se interrumpe casi por completo, mientras que los retornos son numerosos.
Los efectos de las incertidumbres políticas nacionales se suman a los de la dependencia respecto al extranjero. Las inversiones se hunden en unas proporciones que dan fe de los temores de los industriales más que de la gravedad de la crisis. A partir de 1931 las importaciones de maquinaria son inferiores en un 45 por ciento a las de 1930, y en les años siguientes la proporción llega al 70 y al 75 por ciento.
Todos estos elementos, la modificación de los flujos migratorios y las dificultades industriales, contribuyen a dar al problema agrario una agudeza sin precedentes. Al revés de lo que sucedía durante la Dictadura, la emigración hacia Barcelona o Madrid ya no alivia eficazmente la presión demográfica del campo. Ahora ésta no dejará de aumentar.
B. El empeoramiento de los problemas agrarios
En estas condiciones no debe extrañarnos que las zonas rurales, aún más que las ciudades, sean el escenario de tensiones incesantes a lo largo de todos estos años, ni que los conflictos más frecuentes se refieran al aprovechamiento de las tierras y a la contratación de los obreros agrícolas. La España de los años treinta es, más que nunca, la de una gran "hambre" de tierra y de trabajo. En ambos casos es inevitable que se cuestionen las estructuras tradicionales, particicularmente en las regiones de latifundio: la explotación extensiva e incompleta sólo proporciona una contratación insuficiente e irregular, acentuada por la sequía de 1930, mientras que a partir de ahora las tierras, siempre codiciadas, se reclaman más abiertamente e incluso a veces se ocupan ilegalmente.
En cambio, las perspectivas de reforma agraria provocan reacciones defensivas entre los propietarios de tierras: maniobras jurídicas o política de tierra quemada, que se reflejan en algunas decisiones de no renovación de los arrendanúentos o de reducción de los sembrados.
C. El renacimiento de los autonomismos
Otro problema contribuye a acentuar el clima de crisis: la cuestión regional. Efectivamente, en 1931 el catalanismo demuestra una fuerza proporcional a las bromas pesadas y a la represión sufridas durante la Dictadura. A partir de ahora ya no se trata del catalanismo moderado y socialmente conservador de la Lliga. Ésta y su jefe, Cambó, están profundamente desprestigiados. En adelante, el catalanismo es más poderoso, más exigente políticamente, y también está más atento al contenido social del movimiento. Poco antes de las elecciones municipales este movimiento se adhiere a la Esquerra Republicana de Catalunya, de la que Maciá se convierte en líder. Las elecciones de 1931 son un verdadero triunfo para la Esquerra. Sin embargo, hay que subrayar que este movimiento no es en absoluto secesionista. Milita por una España republicana y federal, de la que formaría parte una Cataluña autónoma.
Los otros dos focos esenciales del autonomismo, el País Vasco y Galicia, están muy atrasados en comparación con Cataluña. Es verdad que en el País Vasco la reivindicación de un gobierno autónomo en una España federal se ha expresado claramente desde el 17 de abril de 1931 en Guernica. Pero el movimiento vasco, que en sus orígenes es rural, conservador y cristiano, nunca se manifiesta con la virulencia del regionalismo catalán. Y esto es aún más cierto en relación al autonomismo gallego, cuyo principal dirigente, Casares Quiroga, se sitúa políticamente entre los republicanos de izquierda, próximos a Manuel Azaña.
II. Los primeros tiempos de la República.
Ante las múltiples dificultades a las que rápidamente hemos pasado revista, habría sido increíble que se mantuviera la unidad aparente de los primeros días de la República. El pacto de San Sebastián ya reunía a demasiadas fuerzas contradictorias, profundamente divididas sobre lo esencial. Efectivamente, el gobierno provisional presidido por el muy conservador Alcalá Zamora, y cuyo ministro del Interior, responsable del orden público, es Miguel Maura, llega hasta los socialistas, representados principalmente por Largo Caballero, líder de la UGT, en el Ministerio de Trabajo y por Indalecio Prieto, diputado por Bilbao, en Hacienda.
La imposible unión sagrada se rompe desde el mes de octubre debido a la dimisión de los ministros conservadores y a la designación para el cargo de presidente del consejo del republicano de izquierda Manuel Azaña. Es cierto que la mayoría "de izquierdas" de las Cortes constituyentes tiene un gesto de conciliación al elegir a Alcalá Zamora presidente de la República. Pero a partir de entonces está claro que los responsables del nuevo régimen deberán proponer al pueblo español orientaciones políticas bien definidas, y que no pueden mantener una unidad perfectamente ficticia.
A. Las reformas y el despertar de los antagonismos sociales
¿Podrá el gobierno verdaderamente republicano de Manuel Azaña y la mayoría que le es fiel tomar las opciones que la situación impone? A decir verdad, es dudoso.
Están preocupados por no ir ni demasiado lejos ni demasiado de prisa y por encontrar soluciones aceptables para casi todos. El único aspecto donde llegan hasta el final de las reformas es el religioso. Como representantes de un anticlericalismo "burgués" que en España se ha desarrollado ampliamente desde finales del siglo XIX, no vacilan en provocar la ruptura de la coalición gubernamental cuando se plantea la espinosa cuestión de la separación de la Iglesia y del Estado, cuyo principio se introduce en la Constitución.
1. la Constitución de la IIa República
El texto institucional que se adopta antes de finales del año 1931 tiene como principal modelo la constitución de Weimar. Prevé la posibilidad de autonomías regionales y admite la intervención del Estado en la economía, incluso bajo la forma de nacionalizaciones. Establece un derecho de voto excepcionalmente amplio en el contexto de la Europa de los años treinta ya que se concede, sin distinción de sexo, a todos los españoles mayores de veintitrés años (considérese que en Francia las mujeres podrán votar desde 1945 unicamente).
La organización de los poderes confirma esta voluntad democrática. El gobierno es responsable ante las Cortes, que pueden retirarle la confianza en cualquier momento. Este parlamentarismo está algo atenuado por las responsabilidades otorgadas al presidente de la República. Es elegido por seis años, y durante su mandato puede disolver dos veces la asamblea. Pero, por encima de todo, este derecho constituye un estorbo suplementario para el verdadero jefe del ejecutivo, el presidente del Consejo. Esta debilidad del ejecutivo contiene en potencia el germen de graves dificultades.
2. El principio de laicidad
Por lo demás, el conjunto de estas disposiciones no suscita oposición como sí sucede en cambio, y fundamentalmente, con la prodamación de un Estado laico. Los católicos soportan mal la aprobación del artículo 26 de la Constitución, que no sólo prevé la separación de la Iglesia y del Estado sino también una serie de medidas contra las congregaciones religiosas. Y en este caso no se trata de una simple proclamación verbal. Desde comienzos del año 1932 se disuelve la orden de los jesuitas, cuya presencia en España adquiere carácter de símbolo. Simultáneamente se reconocen oficialmente el matrimonio civil y el divorcio. Son otras tantas provocaciones a una Iglesia cuyos privilegios se habían ido prolongando hasta entonces. La prohibición de enseñar que se adopta en junio de 1933 en relación con las congregaciones religiosas es torpe en la medida en que el Estado no puede, de un día para otro, acoger en una enseñanza laica que aún es insuficiente a los niños de las escuelas religiosas.
3. El renacer del sentimiento autonomista
Las otras dos grandes reformas del gobierno Azaña también son, pese a su moderación, o quizas a causa de ella, generadoras de divisiones y de nuevas oposiciones. Del principio autonomista, admitido por la Constitución en definitiva no sale más que el Estatuto aplicable a Cataluña, que se vota en septiembre de 1932. La Generalidad de Cataluña la componen tres órganos esenciales: un Parlamento, un consejo ejecutivo y un presidente; funciona según unos principios parlamentarios y debe recibir amplias responsabilidades que todavía no están exactamente determinadas. Los otros proyectos autonomistas siguen confusos, y el de los vascos es considerado ¡demasiado conservador! A pesar de eso, las concesiones realizadas por el gobierno son demasiado imprecisas para ser aceptadas sin reservas, y peligrosas para otros. El Ejército es especialmente sensible ante todo lo que le parece amenaza de división en el futuro.
4. La reforma agraria
Y queda la reforma agraria, el más urgente pero también el más delicado de estos proyectos. La gravedad de las tensiones sociales en el mundo rural es tal que, desde los primeros días de la República, el gobierno provisional se siente obligado a conceder un cierto número de satisfacciones inmediatas: prolongación de los contratos de arrendamiento para evitar rescisiones abusivas por parte de los grandes propietarios, extensión de la jornada de ocho horas a los trabajadores agrícolas (lo que es una afirmación de principio más que una medida realmente aplicada), etc. La ley de reforma agraria, finalmente, no es votada hasta septiembre de 1932. Distingue trece categorías distintas de tierras a expropiar, parcial o totalmente, sin incluir los pastos y bosques. Excepto en el caso de las tierras de algunos títulos (Grands) de España, que se confiscan, prevé una indemnización, cuya liquidación al contado es inversamente proporcional al valor de la propiedad expropiada.
Los inconvenientes de esta reforma son evidentes: constituye un mecanismo muy lento y pesado. La primera tarea es constituir para toda España un inventario de las tierras expropiables. El texto de la ley inquieta a numerosos medianos propietarios debido a ciertas disposiciones torpes y amenazadoras. En cambio no puede dar respuesta a la espera impaciente de centenares de miles de campesinos sin tierra. A finales del año 1933 la reforma sólo ha producido unos resultados ridículos. En ningún caso satisface las reivindicaciones populares. Por lo tanto no consigue evitar las ocupaciones ilegales de tierras propiciadas por la oposición anarquista.
B. La oposición popular: anarquistas y socialistas
Los aparentes progresos de las tendencias revisionistas en el interior del movimiento anarquista no nos deben llamar a engaño. Algunos de ellos, por afán de eficacia, hablan de reforzar la organización, de formar un "ejército revolucionarío"; pero en esta evolución no hay que ver la aparición de ningún tipo de moderantismo. Aunque el grupo de los Solidarios (Ascaso, Durruti y García Oliver) trata de acabar con el pistolerismo, no rechaza en absoluto la acción terrorista. Simplemente, para sus miembros el terrorismo sólo debe golpear a los responsables del régimen.
En 1927 ha nacido en Valencia la Federación Anarquista Ibérica (FAI). En su origen es una sociedad secreta y preparada para la acción clandestina. Recluta sus afiliados entre los cuadros más "duros" de la CNT (Confederación nacional del trabajo, sindicato anarquista). Se fija como objetivo evitar cualquier desviación reformista de la Confederación. El movimiento libertario, para afirmarse, debe volver a la violencia. Para la FAI su radicalismo es una baza en la dificil situación política de los primeros tiempos de la República.
Consigue controlar la CNT eliminando a los "no anarquistas". Los hombres de la FAI, que actúan abiertamente, multiplican los actos revolucionarios. En varios lugares llegan a protagonizar verdaderas insurrecciones y a proclamar el "comunismo libertario". Es lo que sucede a comienzos del año 1932 en la cuenca minera del Llobregat. En enero de 1933 la insurrección se extiende desde Cataluña hacia Levante y, sobre todo, a Andalucía, donde la decepción subsiguiente a las promesas de reforma agraria moviliza a los campesinos. La República se ve obligada a reprimir y lo hace con la misma decisión que los regímenes anteriores. A partir de entonces, cuando hay elecciones los anarquistas abandonan sus recientes afianzas y vuelven a la práctica abstencionista. De este modo provocarán la división y el hundimiento de la izquierda en las elecciones de 1933.
En cambio, el PSOE (Partido socialista obrero español) y la UGT (el sindicato Unión general de trabajadores) han jugado sin gran provecho la carta de la alianza liberal desde 1931 hasta 1933. Los socialistas, minoritarios en el gobierno -tres ministros sobre doce- y en la Asamblea, no están en condiciones de imponer su voluntad. Cuando Largo Caballero presenta un proyecto de ley sobre el control obrero en las empresas es obstaculizado inmediatamente. La reforma agraria de Azaña no puede satisfacer a los trabajadores agrícolas, miembros de la UGT, que participan en las ocupaciones de tierras. Las diferencias entre la dirección del partido y de los sindicatos y la misma acción de los trabajadores, más reivindicativa, se van profundizando.
En el mismo seno del partido socialista el reformismo cada vez encuentra más adversarios. Varios dirigentes, y no de los menores, creen conveniente reconsiderar por completo su actitud de colaboración con los liberales. El cambio más destacable es el de Largo Caballero, que desde noviembre de 1933 preconiza la toma revolucionaria del poder por parte de la clase obrera. Algunos meses antes todavía era ministro y aceptaba la idea de una evolución democrática. La difícil situación de los socialistas en la coalición gubernamental, la emoción suscitada por los sucesos de Casa Viejas (Andalucía) y la victoria del nazismo en Alemania explican, sin duda, este cambio. En las elecciones de 1933 los socialistas rompen su alianza con los republicanos y presentan candidatos propios en todas partes.
Las violencias anarquistas y el retorno de los socialistas a la idea revolucionaria dan fe de un creciente descontento popular. A los republicanos liberales les haría falta una base electoral sólida o un apoyo parcial de las fuerzas conservadoras. Pero no poseen ni lo uno ni lo otro.
C.Las divisiones republicanas
De hecho, y como en 1868, los republicanos no están de acuerdo ni sobre la política a seguir ni sobre las alianzas a defender. En la práctica la izquierda republicana ejerce el poder entre 1931 y 1933 beneficiándose de una situación de equilibrio entre conservadores y socialistas y con el sincero deseo de realizar profundas reformas sociales y de acabar con las presiones ejercidas sobre el Estado por estas fuerzas poderosas que en España son la Iglesia y el Ejército. Al practicar una política anticlerical, Manuel Azaña rompe con la Iglesia. Al vacilar en la aplicación de una reforma agraria rápida y completa, renuncia, en última instancia, a la alianza con los socialistas.
Las únicas fuerzas que parecen capaces de cooperar con él de forma sostenida son los radicales de Lerroux. Pero Lerroux nunca ha tenido un programa político muy sólido. En 1931 y 1933 rechaza toda posibilidad de colaboración con los socialistas y elige abiertamente aliarse con la derecha. Entonces ve cómo se separan de él sus mejores colaboradores: Domingo, fundador de un efímero partido radical-socialista, y Martínez Barrío, creador de la Unión Republicana.
En resumen, cuatro grupos o partidos se disputan los sufragios de las clases medias, que a menudo también están atraídas por el socialismo reformista o por los movimientos de derecha. Durante mucho tiempo el centro republicano ha jugado en España sobre la base de la ausencia de partidos de masas y sobre la importancia de personalidades, curiosamente emparentadas con los caciques de la Restauración, tanto por su influencia local como por sus métodos electorales. Pero el lugar que todavía ocupan se debe, sobre todo, a que representan la esperanza de una solución de compromiso entre la amenaza revolucionaria y la solución dictatorial.
III. Los defensores del « Orden » y de la « Unidad ».
Es fácil, al cabo de los años, condenar la impotencia de la Segunda República, su incapacidad para tomar opciones políticas y, sobre todo, para imponerlas. Sin embargo, hay que recordar que la crisis es tan aguda y los antagonismos sociales tan profundos que a partir de entonces es muy dificil evitar una confrontación brutal. La República no tiene la unidad ambigua de la Dictadura. Primero intenta encontrar una solución reformista que no satisface a nadie. En 1934 intenta jugar la carta del conservadurismo social. Esta experiencia desemboca en una situación insurreccional en Cataluña y, sobre todo, en Asturias. Finalmente, en 1936 la victoria del Frente popular abre una tercera vía, la de un gobierno de izquierda que pone en tela de juicio las estructuras tradicionales de España. Algunos meses después se desencadena la guerra civil. La Dictadura militar impondrá su solución.
La República española no ha muerto debido a sus vacilaciones. Su fracaso está relacionado tanto con el exceso de las pasiones políticas españolas como con el progreso generalizado de la violencia en Europa. El modelo de la revolución soviética todavía está vivo en las masas populares, incluso entre los que se han alejado de la Rusia bolchevique desde hace mucho tiempo. Y la derecha española tiene como ejemplos más próximos el fascismo italiano y el nazismo alemán. En estas condiciones la experiencia republicana tiene muy pocas posibilidades de éxito. En un primer momento el gobierno de Azaña, apoyado en los socialistas, ha intentado resistir ante las fuerzas de desorden y debilitar a la derecha sin atacarla demasiado abiertamente.
A. El fracaso de Azaña y las elecciones de 1933
La apuesta del gobierno reformador sólo se puede ganar con una doble condición: mantener la unidad de la coalición gubernamental -y acabar con los desórdenes, principalmente en los campos del sur y en Cataluña, ganando para la República y para la democracia parlamentaria a una gran parte de la población rural. Desde comienzos de 1933 es evidente que esta apuesta se ha perdido. El apoyo que los socialistas conceden al gobierno Azaña es cada vez más vacilante. Para ellos es absolutamente imposible compartir la responsabilidad de la represión contra los levantamientos anarquistas. Ante sus electores no pueden avalar una política liberal tan alejada del ideal marxista, y que corre el peligro de separarlos de su base obrera y campesina. Irán solos a las elecciones, rompiendo de este modo la solidaridad gubernamental. Además, la lentitud en la aplicación de la reforma agraria no permite calmar la impaciencia campesina. La continuación de las revueltas campesinas durante 1933 conduce a un reforzarniento de la legislación represiva, principalmente la ley relativa al orden público de julio de 1933. En alguna medida es la revancha de los anarquistas, que están perseguidos, encarcelados y condenados a la ilegalidad, pero que obligan al gobierno republicano a comportarse para con ellos de la misma forma que la Dictadura.
Así, las elecciones municipales de abril de 1933 presencian el éxito de los monárquicos y de la CEDA (Confederación española de Derechas, conservadores). El presidente Alcalá Zamora, cuyo desacuerdo con el gobierno Azaña es manifiesto desde hace mucho tiempo, disuelve las Cortes. El éxito de la derecha es tanto más aplastante cuanto que el sistema electoral favorece ampliamente la representación mayoritaria. Sin contar a los catalanes de la Lliga ni a los radicales, dispone de más de doscientos escaños, mientras que toda la izquierda no llega a obtener cien. Su éxito electoral permite dar una oportunidad a la República conservadora.
B. El bienio negro y la insurrección de Asturias
Al comienzo la derecha en el poder se muestra bastante prudente. Al revés de lo que se podía temer, no se apresura por realizar una contrarreforma agraria. Sólo en julio de 1935, tras la dimisión de su cargo de ministro del moderado Giménez Fernández, aislado en un gobierno cada vez más conservador, una nueva ley de "reforma" agraria organiza, de hecho, la reacción. Los católicos moderados denunciarán, vanamente, su nocividad.
En otros terrenos el conservadurismo se manifiesta mucho más rápidamente. Los militares vuelven a conseguir favores y promociones, incluidos los "Africanos", como el general Franco, que estuvieron apartados de las altas responsabilidades durante algún tiempo. Se suspenden todas las medidas desfavorables al clero, excepto la expulsión de los jesuitas. Pero éstos siguen enseñando, aunque con hábito "civil”. No sólo no se concede ningún nuevo estatuto regional, en perjuicio principalmente de los vascos, sino que la aplicación del estatuto de Cataluña se suspende a resultas de una grave crisis que enfrenta a la Generalidad con el gobierno de Madrid. Las relaciones se rompen abiertamente con motivo de la entrada, en octubre de 1934, de ministros de la CEDA en el gobierno Lerroux. Companys, nuevo presidente de la Generalitat, proclama la República catalana el 6 de octubre de 1934. El gobierno responde mandando arrestar a los miembros del Consejo y suspendiendo la aplicación del Estatuto.
La degradación del clima político se generaliza muy rápidarnente. Para las fuerzas populares la entrada de los ministros cedistas en el gobierno es una verdadera provocación. El 5 de octubre la UGT lanza una llamada a la huelga general. El movimiento es un fracaso en Madrid y en Cataluña: los anarquistas no participan en él. En Barcelona Companys se apoya en una pequeña alianza obrera que engloba a la UGT, al Bloc Obrer i Camperol, a la izquierda comunista, el PSOE y a la Unió de Rabassaires, pero no a la CNT. En pocos días la guardia civil y el ejército reducen los focos de contestación. Los responsables políticos, comenzando por Largo Caballero, han huido o han sido encarcelados.
Sin embargo, en Asturias la insurrección tomará otras dimensiones. En marzo de 1934 se había firmado un pacto de alianza regional entre militantes asturianos de la CNT y de la UGT para realizar una “socialización inmediata de los medios de producción". Cuando estalla la insurrección, el 5 de octubre, los comités, que son verdaderos soviets, se adueñan del poder. Desde el 8 de octubre los insurrectos son expulsados de Gijón y de Avilés por tropas traídas con la máxima urgencia de Marruecos. Pero resisten más tiempo en el interior, y sobre todo en los valles mineros, haciendo gala de notables capacidades de organización revolucionaria de la economía y de la lucha armada. Los legionarios del Terdo y las tropas marroquíes, bajo el alto mando del general Franco, son los encargados de aplastar la "Comuna asturiana”. El 18 de octubre la insurrección ha sido definitivamente vencida.
Pero por primera vez ha superado el estadio de los motines locales. También por primera vez la violencia de los combates y de la represión toma proporciones tan considerables. Si bien el balance es difícil de establecer, se puede estimar en varios miles el número de víctimas; y, sobre todo, el número de detenciones efectuadas en las semanas posteriores a la insurrección se puede cifrar en más de 30.000.
La derecha se siente autorizada a aprovecharse de su victoria. En adelante la CEDA ejerce una mayor presión sobre el gobierno. En mayo de 1935 Gil Robles es nombrado ministro de la Guerra, e inmediatamente aborda una reorganización del ejército. Franco, el “vencedor” de Asturias, es nombrado jefe del Estado Mayor Central. Incluso se inicia una actuación judicial contra el antiguo presidente del Consejo, Azaña, considerado cómplice de la revolución de octubre de 1934. La interrupción de las reformas es total. Y ya se habla de anular las escasas conquistas de los comienzos de la República. No obstante, una tal reacción conservadora choca con tímidas resistencias. Alcalá Zamora, convencido de la necesidad de obtener una clara mayoría para asentar la República conservadora, confía al "centrista" Portela Valladares la tarea de despachar los asuntos corrientes y disuelve las Cortes el 7 de enero de 1936.
IV. Las elecciones del 1936 y la victoria del Frente popular
Al disolver las Cortes, el presidente de la República, especulando con el sistema mayoritario, espera conseguir una mayoría de centro derecha en estas elecciones. En cambio, las condiciones en las que se desarrollarán los comicios favorecerán a la izquierda. Ésta había siso derrotada en 1933 porque estaba dividida y porque le fallaron los votos libertarios. El ascenso de los fascismos y la renuncia de la Internacional comunista a una estricta aplicación del principio de la lucha de clases favorecen en toda Europa un reagrupamiento de las izquierdas. En España, como en Francia, el año 1935 se caracteriza por una aproximación de las fuerzas "aritifascistas".
A. Las fuerzas políticas en presencia
El 20 de octubre de 1935 se forma un Frente popular que reúne a los socialistas y a los comunistas, a los grupos republicanos de izquierda (Izquierda republicana y Unión republicana), a la Esquerra catalana, y a la ORGA, Partido autonomista gallego. Es una coalición un poco heteróclita, pero sus dirigentes aceptan participar en el juego democratico. El 15 de enero de 1936 los partidos agrupados en el frente popular firman un acuerdo común. Pero el programa es muy impreciso: recuperacion económica, reducción de los impuestos, autonomía regional. Pero también prevé la amnisitia politica para los delitos politicos y la concession de indemnizacione s a las familias de la victimas. Los anarquistas no pueden hacer abstraccion de esos compromisos, y a pesar de sus reservas respecto a las coaliciones de izquierda, revocarán sus consignas de abstención. Durrutí preconiza abiertamente la participacion en las elecciones.
La derecha no parece tener conciencia del peligro que la amenaza. Sin duda, la CEDA se ha creído bastante fuerte, pero la experiencia reciente pone de manifiesto las dificultades que aun tiene que vencer para imponer su política en un contexto que sin embargo le es favorable. Además, no puede contar con el apoyo de los vascos quienes, a pesar desu posición conservadora, se niegan a unirse a una mayoría que acaba de negarles toda forma de autonomía.
Se puede afirmar que las abstenciones disminuyen considerablemente puesto que parte de los anarquistas aceptan participar a las elecciones. La victoria del Frente popular es ligeramente superior a 4.100.000, sobre 9.200.000 votos ; resultado que ilustra la división de España, aunque es dificil clasificar los votos del libertario Pestaña y el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) como auténticamente “republicanos”. Como máximo se puede afirmar que la persistencia de las presiones tradicionales en el campo no ha impedido la victoria de la izquierda, y que las elecciones de fe brero de 1936 se pueden considerar como unas de las menos falseadas que se han desarrollado en España antes de la guerra civil.
B. Velando armas
Al día siguiente a la primera vuelta de las elecciones, el líder de la derecha, Gil Robles, y el jefe del Estado Mayor, el general Franco, piden, en vano, al presidente de la República que proclame el estado de guerra. Esto puede parecer sorprendente habida cuenta de lo que hemos dicho acerca de la moderación del programa del Frente popular. A juzgar por los cambios políticos que se producen en la jefatura del Estado, la República no está en absoluto amenazada.
Efectivamente, Azaña vuelve a ocupar la dirección del gobierno a la espera de sustituir a Alcalá Zamora en la jefatura del Estado una vez que éste haya sido destituido en el mes de abril. Todos los ministros proceden de la izquierda liberal, lo que ni siquiera corresponde a la composición de la coalición electoral del Frente popular. Sin embargo ese gobierno moderado no es tranquilizador. A partir de este momento el gobierno no representa ni a la derecha ni a la izquierda victoriosa. La negativa de los socialistas a participar lo coloca en una como mínimo incómoda ante el entusiasmo popular que en cualquier momento puede desbordarlo.
Desde el 17 de enero, y sin esperar a que se firme el decreto de amnistía, se empiezan a abrir las prisiones en Valencia o en Oviedo. Para evitar que se multipliquen las huelgas y las manifestaciones, Azaña decide, antes incluso de que se reúnan las Cortes, la reposición en sus funciones de los concejales destituidos durante el bienio negro y el restablecimiento del Estatuto catalán. Estas decisiones no interrumpen la oleada de movimientos sociales, oleada que no cesa de ampliarse y que consiste evidentemente en huelgas reivindicativas, pero también en huelgas políticas que culminarán con el movimiento de los obreros de la construcción que comienza el 10 de junio en Madrid impulsado por la CNT. Los anarquistas y los socialistas se enfrentarán duramente en el transcurso de esta huelga, y así volverán a poner de manifiesto los viejos antagonismos.
La presión revolucionaria desborda a los responsables de los partidos. En el campo, especialmente, se multiplican los asentamientos y las ocupaciones de tierras. La violencia reaparece en todas partes, y muy principalmente los incendios de conventos y de iglesias. En estas condiciones se comprende que el congreso de la CNT, que se reúne el mes de mayo en Zaragoza, asista al triunfo absoluto de la FAI en una atmósfera de delirio revolucionario.
Conclusión
Al terrorismo de izquierda y a los actos de violencia incontrolada responden el contraterrorismo y las amenazas cada vez más precisas de un golpe de Estado militar. Las ejecuciones sumarias y los ataques contra los locales de los partidos de izquierda se suceden diariamente. Con su actividad, los pistoleros de la Falange contribuyen ampliamente a crear o a mantener un clima de inseguridad, utilizando métodos ya probados en Italia durante los primeros tiempos del fascismo. La creciente convicción de que no hay más solución para la situación política que el recurso a la violencia cambia las relaciones de fuerza. La Falange, que hasta febrero no disponía más que de unos débiles efectivos, ve como crece de forma sorprendente la cifra de sus afiliados.
La lógica del terrorismo y del contraterrorismo sólo puede desembocar en un conflicto abierto. El asesinato de Calvo Sotelo por parte de un grupo de guardias de asalto, el 13 de julio, es la respuesta al asesinato, la víspera, del teniente Del Castillo. La propaganda de derechas encontrará en ello una justificación para la sublevación militar que va a desencadenarse. De hecho, el pronunciamiento se prepara abiertamente desde hace varios meses. Además, no hay una sino varias conspiraciones: la creación de una fuerza militar en Navarra es, tal como ya hemos visto, anterior a las elecciones de 1936. La conspiración militar, organizada por los oficiales monárquicos, dispone de los medios financieros necesarios, gracias principalmente a la ayuda del banquero Juan March y de útiles apoyos extranjeros.
El gobierno conoce estos complots. Incluso adopta medidas para alejar de Madrid a cierto número de jefes militares influyentes. Son medidas de poco alcance, y a veces incluso torpes, como la que consiste en destinar al general Mola, cuyos sentimientos ultramonárquicos son de sobras conocidos, a Navarra, donde encuentra un terreno singularmente favorable para la conspiración. En realidad el gobierno ya no tiene ningún instrumento para controlar la situación política. Intenta, en vano, manifestar algo de autoridad castigando tanto a la derecha como a la izquierda, cerrando, por ejemplo, los locales de la CNT en Madrid, y por el otro lado, mandando arrestar a José Antonio Primo de Rivera. Estas decisiones no hacen más que exasperar a los adversarios sin, evidentemente, acabar con la violencia. La República aún no está completamente muerta, pero la experiencia de una república liberal sí que se puede dar por terminada.