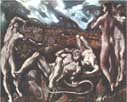
- C I V I L I S A T I O N . D E . L'E S P A G N E . C O N T E M P O R A I N E -
Accueil > Cours > ES2X2M > chap 3 : la sociedad democrática…
|
CAPÍTULO III:
LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA: EL RETO DE LA MODERNIDAD
INTRODUCCIÓN......................................................................................... 2I. UNA ALTERNANCIA ACERTADA................................................................ 2A. Los dos gobiernos de Adolfo Suárez : España cara a la democracia.......................... 3B. La tentativa de suspensión del orden democrático............................................... 3C. La década socialista (1982-1996)................................................................. 4D. Metamorfosis de la derecha española (1996-..)................................................. 6II. LA CONSTITUCIÓN DE 1978..................................................................... 6A. La organización política del Estado............................................................... 7B. La organización territorial del Estado............................................................. 81. El concepto de nación y de "nacionalidad histórica".......................................... 92. Los rasgos culturales e históricos.............................................................. 93. La peculiaridad de la organización territorial actual......................................... 11III. PODERES Y ACTORES SOCIALES EN LA TRANSICIÓN............................... 13A. Colaboracion de la Iglesia: La era del nacional catolicismo................................... 131. El colaboracionismo católico:.................................................................. 132. La Iglesia de los setenta: Iglesia y transición................................................. 143. La Iglesia en la sociedad secular............................................................... 15B. El ejército: de instrumento de poder al de defensor de las instituciones democráticas..... 161. La función ideologica del ejército al finalizar la guerra civil................................ 162. Un papel aminorado por el desarrollo........................................................ 173. El ejército y la salida de la dictadura.......................................................... 184. Hacia un ejército profesional................................................................... 18IV. CULTURA Y PRÁCTICAS CULTURALES................................................... 19A. 1975: El reencuentro con una cultura perdida.................................................. 20B. Tradición y modernidad........................................................................... 20C. ¿Una cultura democrática ?...................................................................... 21CONCLUSIÓN........................................................................................... 22
La muerte del viejo dictador introducía varias incóngitas, y ante ellas, los socios europeos de España perfirieron adoptar una actitud de vigilia para ver hacia que rumbo España se dirigía. El rápido afianzamiento del juego democrático y el fuerte crecimiento económico fueron dos bazas que permitieron a los sucesivos gobiernos arrimar a España al bloque occidental, pero no fueron las únicas.En este capítulo nos centraremos en la evolución política de España en la era democrática. Analizaremos en un primer tiempo los distintos gobiernos que se sucedieron así como sus realizaciones antes de centrarnos en la peculiaridad del sistema ideado en la Constitución de 1978 (II). Ahora bien, la transición democrática no hubiera sido un éxito si los dos pilares del régimen nacionalcatólico no habían modificado su papel en la sociedad y analizaremos por lo tanto de forma retrospectiva las distintas posturas adoptadas por la Iglesia y el ejército en el marco de la sociedad franquista y postfranquista. Por fin este panorama de la España tal y como se presenta en el siglo XXI exige analizar rápidamente las prácticas culturales en el marco de esta nueva sociedad (IV).Al muerte del dictador, fue Carlos Arias Navarro quien continuó presidiendo el gobierno. Tarea dificil en un momento en que las aspiraciones mas variadas de los españoles se hacían luz. Este personaje, producto de los serivicios de seguridad y de poca relevancia no podía pensar en otros moldes que los que había creado el franquismo. Elementos jóvenes como Adolfo Suárez o Alfonso Osorio plantearon la necesidad de realizar una reforma institucional y de realizarla no desde arriba (opción que defendía Manuel Fraga), sino de forma concertada con la oposición. El gobierno Arias Navarro intentó suavizar el marco del franquismo, pero tan lentamente que pronto se encontró en desfase con la opinión pública, deseosa de ensanchar los límites de sus libertades políticas. ETA multiplicaba entonces sus atentados y, por otra parte, disturbios del orden público como en Vitoria o en Montejurra en 1976-1977 mostraban la necesidad de abrir las puertas a reformas profundas. Todo el mundo ponía sus esperanzas en el joven monarca.Durante el verano de 1976, A. Suárez fue ascendido a jefe del nuevo gobierno. Se trataba de un elemento del movimiento nacional, católico practicante, pero joven, lo que simbolizaba la accesión de una nueva generación al poder. Dotado de grandes cualidades para crear el consenso, sus capacidades de comunicación le permitieron muy rápidamente superar el descontento de los medios de comunicación y de parte importante de la población. A principios de septiembrede 1976 el tono estaba dado con la ley de reforma politica que reconocía unos derechos humanos intangibles y convocaba elecciones, para elegir un congeso de diputado y un senado al sufragio universal. Abría un futuro nuevo y aún incierto para España, pero las señales de cambio se volvían realidad. A pesar de un activismo continuo de los grupos terroristas (los GRAPO de extrema izquierda y sobre todo de ETA : el 70% de los atentados en España entre 1976 y 1980 son la responsabilidad de ETA.), el gobierno de Suárez tuvo el valor de realizar la legalización del PCE (prohibido bajo el franquismo), lo cual levantaba la última hipóteca antes de las primeras elecciones generales.
El 15 de diciembre de 1977, tenían lugar las primeras elecciones libres desde 1936, para la asamblea constitucional : cuatro de cada cinco (4/5) españoles vota. Desaparece la extema derecha y los demócratas cristianos, señal de la "laicización" de la sociedad. Dominan los partidos del centro, en particular la U.C.D. (Unión del Centro Derecho) de Adolfo Suárez, quien emprende a partir de entonces un segundo mandato. Este segundo gobierno de A. Suarez, hubo de llevar a cabo la negociaciones sobre la Constitución aprobada el 6 de diciembre de 1978 por el pueblo español. El éxito de la UCD vuelve a producirse en las elecciones de 1979. El periodo de gracia no obstante toca a su fin : la falta de audacia en la cuestión de las autonomías y las propias divergencias internas a la UCD provocan la caída del gobierno de Suarez el 29 de enero de 1981.
En ese contexto particularmente delicado de primera crisis gubernamental fue cuando el ejército intentó declararse garante del orden público. La reactivación de la cuestión autonómica y del activismo de ETA, interesada en debilitar la autordidad del gobierno para llevarlo a negociar direcamente con ella, planteaba la cuestión de un posible desmembramiento de España para los sectores más conservadores. En la noche del 23 al 24 de febrero de 1981, durante la sesion de investidura del sucesor de Suárez, el coronel Tejero y otros miembros de la Guardia civil, irrumpieron en el congreso y reclamándose del rey, pedían la suspensión del orden constitucional y la creación de una junta militar para presidir al futuro de España. Durante toda la noche, la actitud del rey fue una incógnita y solo al amanecer, una vez cerciorado del apoyo de una mayora de guarniciones, pidió Juan Carlos I que se restableciera el orden constitucional, lo cual se hizo con una facilidad que sorprendió a todos los actores políticos.El 27 de febrero, o sea tres días después de la "intentona" , convocado por los partidos políticos, el pueblo desfilaba por las calles para manifestar su apego a la democracia. Si la transición pudo crear en los españoles cierto sentimiento de desengaño, de desencanto y de frustración ante la inadecuación entre las aspiraciones (muy diversas) y las realizaciones concretas, un consenso claro existía en torno a la Constitución y a las libertades fundamentales. El orden democrático había vencido. Afianzados por este apoyo masivo, los socialistas llevarán a cabo las principales reformas de la sociedad para integrar España en el concierto mundial y en la Comunidad Europea.En octubre de 1982, los socalistas vencen las eleciones, aprovechándose de la debilidad de la UCD y del PCE que atraviesa una profunda crisis ideológica, al distanciarse del modelo soviético (a diferencia del Partido Comunista Francés que inicia su reconversión solo en los años 1990). Con 40 años, el líder socialista Felipe Gonzalez, dirige el gobierno con el PSOE y llevará a cabo la modernización del aparato productivo español y de las instituciones.- desafío económico: ante la situacion heredada (inflación, déficit público, deuda exterior,…) los socalistas llevaron a cabo una politica de ajuste económico que se prolongó hasta 1985 y procedieron a la reconversión de las empresas del sector público de los sectores siderúrgico, metalúrgico y naval. Se abstuvieron de cualquier nacionalización, mostrando en eso mucha distancia con respecto a sus homólogos franceses. El efecto del reajuste económico fue particularmente impopular en las clases obreras, con varias decenas de miles de parados. Pero esos cambios eran necesarios para ajustar el aparato productivo a las necesidades de la economía de los años 80 y también supo el gobierno socalista llevar al cabo la modernización de la sociedad.- libertades : los derechos de la personas se consolidaron : en 1983 se aprobó el proyecto de ley que legalizaba el aborto (aunque su alcance fue limitado por un recurso ante el tribunal constitucional). La reforma del código penal, las garantías concedidas a los presos, la regulación del derecho de asilio (hasta entonces inexistente : España hasta los años 1980 era una tierra de emigración y no de inmigración), marcaron uno de los grandes hitos de la década, así como la ampliación de las garantías individuales concedidas por la Constitución.- política exterior: en 1983, a pesar de las fuertes oposiciones del ala radical del PSOE, España integra la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), y modera sobradamente su discurso de apoyo a los países latinoamericanos de izquierdas (Nicaragua, Cuba). Era el primer paso para la integración de España en el conjunto europeo.El segundo paso se dio en torno a los años 1983-1984 cuando Francia optó por impulsar el centro de gravedad de la Comunidad Europea (CE) hacia el Mediterráneo y contrarrestar así las pretensiones alemanas hacia Europa central. En 1986, España integraba la CE, en un momento en que ya destacaba por su tasa de crecimiento de un 0,5% superior a la media del resto de los países europeos. En 1992, la celebración de la Exposición universal (la "Expo") y de los Juegos Olímpicos, hicieron de España la sede de toda una serie de manifestaciones culturales que le valieron el reconocimiento internacional y que modificaron sustancialmente la imagen de España en el extranjero ; ya no la imagen heredada del franquismo, de un país a la zaga de los países desarrollados, caracterizado por su foclore y su paisaje romántico (toros, flamenco, etc..) : España se imponía a partir de entonces por su modernidad y por la calidad de su cultura tanto a nivel musical, como a nivel del diseño, de la literatura o del cine, que la movida ya había dado a conocer.- transformación decisiva del marco del Estado: la España de las autonomias, cuya realización prevista por la Constitución suponia una evolución constante, resultado de un equilibrio entre aspiraciones de los autonómicas y del gobierno central. La mayoría de los estatutos se negociaron en 1981-1983, con transferencia de competencias propias, en particular fiscales, lo cual generó graves disparidades entre las autonomías. Por eso en 1984 un fondo de Compensación interterritorial vino a ayudar aquellas regiones deficitarias.A pesar de esas realizaciones en tres legislaturas (elecciones de 1982, 1986 y 1992), el PSOE fue perdiendo el apoyo de los estudiantes, de los sindicatos y de las clases medias. Mas aun, casos de corrupción salpicaron la credibilidad del gobierno. Pero más que todo, las revelaciones de la prensa sobre los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación, organización secreta paramilitar dirigida por la Guardia civil y coordenada por el Ministerio de Interior) desacreditaba definitivamente el gobierno socialista, en un contexto económico y social bastante mediocre. Esta guerra sucia no aplacó sino, todo lo contrario, aferró ciertos sectores vascos al apoyo a ETA y revelaba además las profundas carencias del un grupo de prohombres que habían logrado, hasta entonces, hacer avanzar España en el teatro de las libertades y del desarrollo.En 1993, un conglomerado de patidos de derecha, reunidos por la audacia de un personaje curiosamente poco carismático, José María AZNAR, marcó la vuelta al poder de la derecha. Pero los temores de una vuleta a los valores del franquismo no se verificiaron. Si el PP (Partido popular) facilitó la penetración del Opus Dei en la alta Administración, las incógnitas en cuanto a los valores democráticos fueron rápidamente despejadas. El PP supo capitalizar el apoyo popular y quitar toda ambigüedad en cuanto sus ideales democráticos. Ademas, el hecho de que necesitara en el Congreso el apoyo de Convergencia i Unió (CiU), partido autonomista catalán dirigido entonces por Pujol, le obligó a moderar sus posiciones centralistas y a proseguir el proceso de devolución de competencias a las comunidades, en conformidad con los principios asentados en la Constitución de 1978. A nivel económico se caracterizó por un apoyo muy fuerte al sector bancario y de servicios facilitando la penetración de grandes compañías españolas en el mercado latinoamericano (Telefónica, BBV, etc…).El texto había sido aprobado el 31 de agosto de 1978 en el Congreso por 325 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones (entre las que figuran las del PNV – Partido nacional vasco), y en el Senado por 226 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones.El 6 de diciembre de 1978 el pueblo español aprobaba el texto con resultados preocupantes: el 33% del censo se abstiene y por esto los sí (15,7 millones) significan un 58% del censo total y los no (1,4 millones) un 8%. La Constitución es finalmente sancionada en el Congreso de los Diputados por el Rey Juan Carlos I.A pesar de ello, la Constitución de 1978 es la primera que se alcanza en España por consenso, un consenso ensayado en los Pactos de la Moncloa y hallado en pocas otras situaciones. A esto se suma su larga vigencia, hecho también este único en la historia de España.No obstante, se trata de un texto particularmente largo : 11 títulos, 109 artículos más disposiciones anejas y transitorias, a veces particularmente complejas. Pero la situación de España que salía de un profundo letargo político exigía un texto que1. encorsetara aspiraciones espontáneas y excesivas2. permitiera una evolución en armonía con los cambios operados en las mentalidades y en la sociedad.- las influencias : las constituciones españolas de 1812 y de 1931, textos entre los más liberales de la historia de la península ibérica pero también el texto francés en cuanto a la referencia a los derechos humanos y al alemán de posguerra en cuanto al poder concedido a las comunidades (véase más bajo)- las libertades: el titulo 1° hace referencia a los derechos humanos y a las libertades de los españoles, elevadas a rango de principio consitucional, lo cual constituía una innovación y una garantía contra posibles vueltas hacia atrás o tentaciones autoritarias como la situación de la que acababa de salir el país. Además, innovaba sustancialmente al reconocerse el Estado español como un Estado aconfesional (a la diferencia de la Constitución de 1812) [1]
Organización de los poderes según la Constitución - el sistema polític : el sistema adoptado es una monarquía parlamentaria, donde la monarquía tiene un papel moderador y artbitral. De hecho, fuera del golpe del 23F (23 de febrero de 1981) el rey no destacó por su protagonismo en las dos últimas décadas. Su papel es más bien protocolario en el marco de las instituciones démocráticas. El sistema es bicameral, en el que el Congreso de diputados tiene mayor numero de prerrogativas y de poderes frente al Senado que aparece como una corte de segunda lectura, por naturaleza más conservador que el Congreso puesto que sus miembros son elegidos al sufragio universal indirecto y que las zonas rurales tienen mayor representación.
- Por fin, el titulo octavo, respecto a la organización territorial del Estado fue el mas innovador, tanto dentro de España, como dentro de la constituciones existentes en Europa : los españoles, creaban un nuevo contorno al marco administrativo, disociando Estado y nación, y reconociendo una forma evolutiva a éste y a sus relaciones con los componentes.El rasgo acaso más original de la Constitución de 1978 reside en la organización territorial innovadora del Estado español, a medio camino entre el sistema centralista (francés) y el modelo federal (alemán), donde existe un proceso abierto de devolución de competencias desde la autoridad central a las periferias. España es en efecto un país que, en su historia desde la época medieval, no conoció un proceso centralizador semejante al de Francia que alcanzó su máximo esplendor con el proyecto jacobino durante la revolución francesa. En España al contrario, a pesar de una tentación de Castilla por integrar los reinos circundantes desde la Edad Media y centralizar la organización política del Estado, ese proceso chocó con un sistema identitario profundamente arraigado en las regiones perífericas más particularmente, con el que no logró acabar el franquismo.
Según la escuela alemana el concepto de nación se funda en la sangre, es decir la "raza" según la terminología del siglo XIX. Según la escuela francesa, Renan en particular, el concepto de nación arraiga de una voluntad de vivir juntos (concepción abierta e integradora propia del modelo de la República francesa). Se opone al concepto alemán fundado en al sangre. Pero de hecho, los expertos en sociología política conciden en que el sentimiento nacional suele afirmarse cuando existe en una zona geográfica delimitada, una población o un grupo étnico homogéneo, una historia común y una lengua propia, siendo el factor linguistico muchas veces un elementos federador.Por eso se impuso en la Constitución de 1978 el vocablo de "nacionalidades históricas" para designar las "identidades históricas y culturales que forman la Nación y el Estado españoles". Las nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) poseen una lengua y una cultura vernáculas y tradición autonómica político administrativa. A continuación, veremos las principales nacionalidades históricas, así como otras autonomías que reivindican una peculiaridad cultural frente a Castilla.En España en los siglos XVIII-XIX aún, varias provincias conservaron instituciones políticas o jurídicas propias, distintas de las de Castilla y conservaron sus lenguas vernáculas. En particular:- - los vascos: pueblo establecido en las dos vertientes de los pirineos (francés y español). Hablan un idioma que no es indoeuropeo, lo que deja suponer que su asentamiento es anterior al de los íberos. Si no hubo nunca ningún reino vasco, en cambio sí resistieron a las dominaciones sucesivas de los romanos, visigodos y árabes. La corona de Castilla logró sojuzgarlos en los siglos XIV y XV, pero conservaban sus fueros, y cada monarca al aceder al trono debía jurar respetarlos. Hasta 1876 conservaron esos privilegios (exención de ciertos impuestos, instituciones jurídicas propias, organización política peculiar) que perdieron en castigo a la sublevación de parte del pueblo vasco durante las guerras carlistas bajo Alfonso XII.- Cataluña: en los siglos XIII y XIV, Cataluña se convirtió en la primera potencia del Mediterráneo occidental, y extendió su dominación a Baleares, al País Valenciano, Sardeña y Sicilia. Extendió su dominación por todo el Mediterráneo, hasta el siglo XV cuando por motivos dinasticos, tuvo que unirse al reino castellano. En la España unificada del siglo XVI que se desintersaba por el Mediterráneo y se lanzaba en la aventura colonial y atlántica (carrera de Indias), Cataluña pasó a un papel marginal, pero conservó un profundo apego a sus tradiciones seculares y a su lengua que procede del mismo origen que la lengua "d'oc". En 1640, se produjo una tentativa de rebelión contra la centralización creciente castellana, y ante ésta, ciertos grupos aragoneses hablaban de secesión : la población se rebeló contra Felipe IV y el reino de Aragón se ofreció al rey francés, Luis XIII. A pesar de la violenta represión llevada a cabo, siguieron manifestando un gran recelo contra la centralización operada por los borbones a partir del siglo XVIII. Aragón perdió definitivamente sus fueros en 1714, pero el catalán siguió muy practicado con sus variantes locales en Baleares, y en el País Valenciano.- Galicia fue muy rápidamente agregada al reino de León en el siglo X y luego a Castilla. No obstante, permaneció una zona de dificíl aceso, lo cual permitió que las tradiciones se conservaran allí con fuerte ahinco, en particular su lengua el gallego, muy próximo al portugués (forma parte de la denominadas lenguas galaicoportuguesas).- En cuanto a Andalucía fue directamente incorporada al reino de Castilla a medida que la reconquista progresaba. No tiene lengua propia sino un acento particular y rasgos culturales propios – o reivindicados como tales - que la distinguen del resto de España : constituía en efecto una unidad geográfica apartada del resto de Castilla por la Sierra Morena y que desarrollo rasgos propios. Y es cierto que desde el imperio romano existía como provincia determinada (la Bética). Luego conservó de su periodo árabe un evidente orgullo y fue afirmando su propia peculiaridad, aunque no hubo realmente instituciones diferentes de las de Castilla.- Islas Canarias: colonizadas a finales de Edad Media : la población originaria, los guanches, fue progresivamente exterminada. Las islas Canarias sirvieron de base para conquista del América y también de "laboratorio" de los cultivos de tipo colonial, que luego fueron generalizados a toda América.Todo el problema de los constituyentes en 1978 fue adaptar el marco del Estado a las reivindicaciones nacionales, particularmente fuertes en Cataluña, que bajo la IIa República había logrado recibir el estatuo de Mancomunidad, extendido al País Vasco en 1936, por una república que estaba en el ocaso y que había lanzado esa medida para intentar granjearse el apoyo de la población vasca, más bien conservadora.La estructura autonómica queda configurada en dos grandes bloques de autonomías :1. aquellas que accedieron al estatuo de autonomía por el articulo 143 de la Constitución pasaron a gestionar un conjunto muy variado de competencias: obras públicas, servicios sociales, y fomento del desarollo económico entre las más destacadas. Este sistema afecta a 10 comunidades en total : Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y la Rioja.2. El segundo grupo está constituido por las 7 comunidades restantes: las de régimen foral (País Vasco y Navarra; Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana, que forman las nacionalidades históricas (País vasco, Cataluña, Galicia) o zonas de fuerte identidad regional, es decir donde existe una tradición si no autonomista, de reividicación de un particularismo cultural. Consiguieron sus competencias mediante el artículo 151 de Constitución que supone un acceso más rápido al estatuto de autonomía y que les permitió recibir la gestión, además de las competencias del primer grupo, de las de educación y sanidad.Ese traspaso de competencias se acompañó de la descentralización del gasto público Entre 1981 y 1988 el peso del gobierno central en los gastos publicos paso del 88% al 67%, recibiendo en el mismo tiempo las autonomías mayores conceptos de ingresos fiscales.Como aparece claramente indicado en el artiuclo 149, el Estado español (el estado "central") conserva competencia en las principales materias que definen la soberanía : relaciones exteriores, ejército, moneda. Además de las competencias que aseguran el gran principio liberal que tanto tardó en imponerse en España en el siglo XIX : la "isonomía" es decir el hecho de que todos los ciudadanos estén a equidistancia ante la ley, es decir regidos por una misma ley sea cual sea la zona en la que se encuentran, lo cual garantiza la igualdad de trato (ciertas excepciones existen a nivel de ciertas autonomías en derecho civil, en cambio a nivel penal, las leyes se aplican a nivel nacional).La Constitución prevé además que el Estado pueda conceder nuevas competencias a las comunidades, en su conjunto o a algunas específicamente. Actualmente una pugna muy fuerte tiene lugar entre los catalanes y el gobierno de centro derecho de José María Aznar para que se concedan mayores compentencias a la Generalitat de Catalunya. Con los vascos, la violencia callejera (la "kale borroka") en las ciudades así como el activismo de ETA, reforzado por una fuerte división de los partidos nacionalistas, impide toda negociación pública sobre este tema. Sobre todo, en las recientes elecciones autonómicas, ciertos discursos a favor de la independencia (y ya no mayor autonomía) dejaron temer una degradación aun mayor del clima político.Sin embargo, la misma constitución exige del Estado que intervenga para aminorar las disparidades antre las diferentes autonomías a través de mecanismos de reajuste y redistribución de fondos.En resumidas cuentas los españoles lograron superar el desafío de este final de siglo con éxito, abriendo paso a una nueva concepción de Estado que podría servir de modelo a la Union Europea, que esta aun en busca de sus propias marcas y de un modelo de Estado. La UE se caracteriza en efecto por el hecho de ser una "repúbica sin estado". Los españoles lograron crear un Estado sin nación predominante, pero donde conviven las diversas naciones presentes. Los problemas del estado francés con Córsega, las vacilaciones del gobierno socialista francés a la hora de ratificar la carta de las lenguas regionales en 1999, muestran que a pesar del peso del pasado reciente, España supo dar cara a los retos del siglo XXI y hacer prueba de flexibilidad y audacia en el tratamiento de las cuestiones más sensibles.Las opciones escogidas por los españoles a la muerte de Franco explican sobradamente el éxito de la transición democrática y la entrada de España en el campo de los países occidentales desarrollados. Este proceso fue también el resultado de la adhesión de los dos pilares que constituían en el sistema franquista el ejército y la Iglesia. Su evolución y su integración dentro del marco del Estado de derecho, es también uno de los componenentes principales que explica la capacidad de España para dar la espalda al pasado. Las prácticas culturales de los españoles hoy en día muestran en cierta medida los profundos cambios operados en las mentalidades, aunque para ciertos autores, revela más bien el fracaso de las ideologías y del compromiso político, ante la necesidad de notar que las clases sociales que apoyaron el sistema franquista fueron las mismas que apoyaron el afianzamiento de las instituciones démocráticas.La Iglesia operó una revisión a fondo de sus relaciones con el poder: abandonó su intervencionismo en la política para adoptar el papel retraído, interviniendo únicamente en los temas relacionados con la religión y la moral en el marco de una sociedad secularizada.Desde 1945 y el nombramiento al cargo de ministro de asuntos exteriores a un miembro destacado de la Acción Católica Alberto Martín Atajo y la negociación del concordato [2] en 1953 habían confirmado el peso central de la Iglesia dentro del sistema franquista. La presencia de colaboracionistas católicos en el gobierno no modifico en nada la linea antidemocratica del régimen muy al contrario, pues según los responables episcopales las circunstancias exigían un poder fuerte en España ante la situación por la que atravesaba el país.En 1956, Laureano López Rodó, con el apoyo de Carrero Blanco accedía a la presidencia del gobierno. Señal de un cambio que la entrada de seis economistas en 1957 confirmaba. Este cambio prerparaba la entrada masiva de ministros tecnócratas en el gobierno en 1965 y 1969. Todos estaban estrechamente vinculados al Opus Dei: instituto seglar, reconocido por el papado en 1943, tenía por vocación dar a los legos una formación doctrinal y espiritual para permitirles ejerecer un apostolado en su vida profesional y sus relaciones sociales. De cierto modo, ese movimiento se comporta como una secta que se infiltra la sociedad y recluta a sus miembros de forma secreta, mermando su influencia en los centros de poder y de decisión. Reserva una atención particular a las élites, vector de la sanctificación de la sociedad. La Iglesia se desplegó, pues, dentro del aparato de gobierno mediante esos legos (laïcs), en los que se había apoyado Franco, para dotar a su país de las bases de una modernización económica.Efecto del Concilio Vaticano II (1962-1965) reunido por Juan XXIII que aspira al renacer espiritual y a la justicia social, la Iglesia española se acercaba a la sociedad a partir de los años setenta y abandona su actitud de colaboracionismo activo. En las conferencias episcopales de 1973 y 1975, a pesar de la existencia de una fuerte corriente conservadora, los documentos adoptados traducen un cambio de mentalidad de la Iglesia. La mayoría de los dos tercios de los miembros se pronunciaba contra el espiritu y la letra del concordato de 1953 y se declaraba a favor del pluralismo político y sindical, del respeto de los derechos humanos,… Como lo señala Guy Hermet, la evolución de la Iglesia en un entorno represivo y autoritario condujo una parte importante de sus mbros a pasar de una función de legitimación del régimen a una función contestatoria y tribuniciana muy ajena a su tradición.En 1975, el cardenal Taracón apoyaba fuertemente al rey Juan Carlos I en su acesión al trono. La Iglesia aceptaba una redefinición de los principios fundamentales de la esferas política y religiosa. Con los acuerdos de julio de 1976, la Santa Sede y el gobierno acordaron que el nombramiento de los obispos competía exclusivamente al Vaticano y en una dotación al clero español, con una suma equivalente en 1991 al 0,5% de los impuestos de las personas físicas. La Iglesia reconocía el principio de libertad religiosa consagrada por la Constitución y renunciaba a participar en el debate político. Con esa nueva actitud, la Iglesia logró librarse de la mancha de una pasado reciente y ya no se hallaba en desfase frente al desarrollo histórico. Por primera vez en la historia española contemporánea, frente a un cambio tan crucial como el de los años 1975-1980, no apareció la eterna bipolarización de la sociedad entre clericales y anticlericales. La Iglesia manifestó su rechazo del golpe de Estado de 1981 y acogió la victoria socialista de 1982 con una aparente serenidad.Esa aparente serenidad, se debe tal vez a la evolución de la sociedad. La deconfesionalización del Estado se acompaña de una relativa decristianización de la sociedad. Las encuestas sobre las practicas religiosas de los españoles muestran el apego a una religión más intima y menos institucional. Las relaciones con la Iglesia no están rotas sino distendidas, flojas.Por cierto los españoles, según el sociólogo Martín Patiño, siguen los más practicantes de Europa tras los irlandeses pero antes de los italianos y dejan lejos atrás a los ingleses o a los franceses. Pero sólo un cuarto de los españoles se define como practicante. Un 15% de los españoles mayores de 18 años se definía como no creyente en 1985. Y la fractura se observa en los jóvenes : el 53 % de los no practicantes o no creyentes tienen entre 18 y 29 años.De hecho, las nuevas generaciones manifiestan un muy fuerte sentimiento personal de la religión, sentida como acto individual , que prescinde de la intercesión y subordinación a la Iglesia. Se le reprocha a la institución eclesiástica estar en desfase con la evolución de la sociedad, de tener una posición retrógrada sobre los grandes planteamientos como el Sida, el aborto,... pero también sobre temas como el papel de la mujer en la sociedad. Se le repocha la falta de compromiso social, la falta de solidaridad con los pobres y los marginados. La Iglesia de hecho ha perdido su capacidad de dirección de nuevas generaciones de hombres y de mujeres. Emerge una nueva conciencia moral, independiente de las decisiones de la jerarquía catolica, en el seno de grupos sociales como las mujeres. Esas mujeres que constituyeron históricamente un grupo que obedeció a las directivas de los eclesiásticos, a semejanza de varios grupos sociales de diversa extracción social pero que hoy proclaman su autonomía. Y lo hacen sin perder su identidad individual y colectiva de creyentes y católicos, y sin recurrir a enfrentamientos radicales.De hecho, progresivamente se impuso en las mentalidades una diferencia muy grande entre la esfera pública y privada del individuo, escapando ésta al control institucional. Ese fenómeno está particularmente marcado a nivel de la sexualidad, durante mucho tiempo regida y controlada por una iglesia siempre conservadora y constantemente interesada en intervenir en el campo de la moralidad pública. No obstante la sociedad española manifestó cierta distanciación ante esas prescripciones morales, ante el peso de las tradiciones y del pensamiento conservador o reaccionario. El divorcio (legalizado en 1981), el aborto (despenalizado bajo ciertas conciones en octubre de 1983) la homosexualidad, la imagen y desnudez del cuerpo recuperado por la moda y la publicidad, etc… Son casos a veces extremos pero que demuestran que la sociedad española reaccionó como una sociedad secularizada, lega en los hechos : volvió las espaldas al orden moral franquista, ya antes de que el Estado sancionara este estado de hecho por la Constitución y una serie de leyes.Ni en 1931, ni en 1975 o en 1978 España había dejado de ser católica. Pero los españoles individualmente en sus prácticas, y el Estado institucionalmente a través de su legislación, trazaban una linea de demarcación entre el espacio público que releva del poder y la esfera privada que releva de las personas y de las conciencias. Así se impuso el sistema de sociedad lega sin choqes ni violencia, cuando bajo la IIa República la separación del Estado y de la Iglesia había propiciado una actitud de rechazo de los círculos católicos a la política republicana y acelerado la degradación de la situacion poíticosocial.Veinticinco años después de la muerte del dictador, el instrumento del que se sirvió para acceder al poder y mantener su régimen, tarda en deshacerse de una imagen pegajosa y poco gloriosa de pilar esencial del régimen franquista. El prestigio de la profesión ha estado duraderamente muy bajo y el ejército ya no es sentido como uno de los poderes de base de la sociedad.Conviene no obstante recordar que la victoria de la coalición franquista no fue la del ejército como tal, sino de una fracción del ejército. Muchos oficiales pagaron con su vida su rechazo de la insurrección. Otros, como el general Vicente Rojo, ocuparon las más altas funciones dentro del ejército republicano. Fueron esencialmente los generales africanos, quienes consituyeron con Franco el estado mayor de la rebelión (Mola, Sanjurjo, etc.).Acabada la guerra, la epuración tocó a los miembros del ejercito, asi como los otros grandes cuerpos del Estado. Unos 5.000 oficiales sospechosos por sus ideas masónicas, republicanas o simplemente liberales fueron destituidos. En cambio, se facilitó el acceso a los jóvenes militantes de extrema derecha (ultras) que se habían alistado en el bando insurrecto. Cerca de 10.000 de ésos fueron integrados en el ejército entre 1939 y 1948. El Caudillo, se garantizaba de ésta forma promociones de jóvenes oficiales adictos. Estos jóvenes oficiales estaban además íntimamente convencidos de que su misión primordial era luchar contra el enemigo interior. Fueron una de las bazas de Franco para sentar su autoridad sobre sus rivales. Así, los utilizó contra los oficiales monarquistas, quienes multiplicaron las presiones entre 1943 y 1946 para que Don Juan subiera al trono.Por primera vez en la historia de España en 1940 se instauraba la "mili", es decir el servicio militar obligatorio, servicio de dos años, igual para todos los jóvenes. Este servicio tenía una finalidad patriótica y social. Por una parte, permitía moldear el espíritu de los jóvenes; pero el ejército de jóvenes reclutas se caracterizó entonces sobre todo por su intervención en campos sociales: distribución de alimentos de primera necesidad, ayuda médical, etc... La única función realmente militar del ejército, fuera de la defensa del territorio contra una improbable invasión, la constituyó la lucha contra los movimientos de guerrilla, pero fue llevada principalmente a cabo por la Guardia Civil (que es un cuerpo del ejército, a semejanza de la gendarmerie en Francia). El ejército contaba con más de 300.000 soldados, pero con poco armamento y material vetusto además, hasta el inicio de la cooperación militar americana a partir de 1956. Siguió siendo un ejército sin función claramente determinada en la sociedad.Eso no impidió que el ejército desempeñara una función ideológica central dentro del aparato de Estado, hasta entrados los años 50. La casi totalidad de los ministros procedían del ejército y fue durante los años de aislamiento internacional cuando la presencia militar fue la mas fuerte en todos los niveles de la sociedad.Los años 1950 fueron marcados por la entrada en el gobierno de los flamantes economistas procedentes del Opus Dei. La necesidad de reformar el peso del ejército se hacía patente. Sus efectivos eran demasiado altos para la mision que tenía. Demasiados oficiales habían sido nombrados al final de la guerra, sin afectación determinada. Se imponía la necesidad de reducir el peso y la importancia de los militares en la vida civil, pero hasta la transición demócratica esta reforma no pudo ver el día, debido al peso del aparato militar dentro del sistema franquista. Salvo se logró aminorar el peso de los militares en los gabinetes ministeriales.Sin embargo, la evolución del país hacia la sociedad de consumo, no dejaba de preocupar sobremanera a los militares. Denunciaban los efectos perniciosos del modelo de vida europeo y estadounidense e interpelaban a los dirigentes para saber porqué el régimen no les daba los medios para realizar su tarea interna , es decir el control ideológico. En torno a mediados de los años 60, el almirante Carrero Blanco empezaba una redefinición de la misión del Ejército. Esta se fundaba hasta entonces sobre el enemigo interno y la seguridad externa del país estaba de cierta forma confiada al "protector" americano. Pero a pesar de cierta modernización del Ejército, este siguió asumiendo una función interna. Y eso se nota en el aumento constante de los presupuestos de la guardia civil a partir de 1963, que confirman que la conservación del orden sigue siendo la función primoridal y primera del ejércitoEn efecto, hasta la transición demócratica, los altos mandos seguían con la misma idea que las FFAA (fuerzas armadas) eran las garantes del orden y de la unidad del país. Por eso la jerarquía militar controló de muy cerca el proceso de salida de la dictadura. En 1977, Adolfo Suárez heredaba de los cuatro ministros militares del precedente gobierno de Arias Navarro. Les convenció de la necesidad de reforma del ejército, pero no pudo evitar la dimisión del general De Santiago y del almirante Pita da Veiga, cuando se legalizaron el PCE y los sindicatos de izquierdas. Sólo en 1977, gracias a la legitimación del sufragio universal se llevó a cabo la reorganización del ejército y por primera vez en cuarenta años el que dirigía el ministerio de Defensa no era un militar.La Constitución de 1978 va a definir la función del ejército de forma precisa : las fuerzas armadas están subordinadas a los partidos políticos, a los sindicatos y organizaciones patronales. Sobre todo ya no son fuerzas de orden público (es decir que la policía ya no está integrada al ejército, salvo la Guardia civil). Su papel se define así en el texto constitucional : "garantizar la soberanía e independencia, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional". Ya no se habla de unidad de la patria o unidad nacional como antes, ni segurdidad nacional.Por fin, ultima piedra para rematar el edificio: los militares ya no gozan de privilegio jurisdiccional para los delitos de carácter político: los sublevados de 1981 y los que en 1982 intentaron liquidar unos cien oficiales considerados como altamente sospechosos, fueron juzgados por la justicia civil y cargaron graves penas.En 1981, España integraba la OTAN. A pesar de las protestas que pudo generar esta decisión en España, la orientación atlantista queda patente, en particular a nivel de la concentración muy fuerte de dispositivos militares y tropas en el Sur (Levante, Andalucía,...), un despliegue que parece señalar África del Norte como única fuente posible de tensiones. En 1988 integra la UEO (Unión de Europa occidental, sola organización europea de defensa). El ejército asumió, pues, su función en una sociedad democrática. Abandonó su pretensión a regir la sociedad y a intervenir en el debate público y se atuvo a la defensa del territorio y la prevención de conflictos al participar a operaciones al exterior. La presencia de tropas en el Golfo en 1989, en Bosnia y en Kosovo más recientemente manifiestan la ruptura con las antiguas doctrinas militaristas y el éxito de España en el terreno diplomático.Desde la legislatura del jefe de gobierno J.M. Aznar, se inició la transformación del ejército en ejército profesional. Por cierto, siendo la mili particularmente mal vista por los españoles, parecía una necesidad orientarse hacia este sistema, impuesto además por la especialización creciente de aquella profesión. La "mili" era en efecto una de las más duras de Europa occidental : duraba hasta este año (2001) 2 años, era extremadamente violenta (cada año, se contaba con una media de 150 muertos y 30 suicidios). La objeción de conciencia era elegida por unos 30.000 jóvenes cada año en estos últimos tiempos, a la par que se desarrollaba de forma cada vez mas fuerte un movimiento de insumisos (déserteurs), en particular en el País Vasco.Así, ambos pilares del regimen franquista "nacionalcatólico" llevaron a cabo una revisión radical de sus pretensions a regir y dirigir a la sociedad española. Hasta tal punto que el modelo español de "transición democrática" es a menudo presentado como modelo para los países que parecen encaminarse hacia el abandono de regímenes militares y autoritarios aunque no deja, sin embargo, de ser una enigma. Sigue siendo un modelo en la medida en que ahorró al pueblo español la caza de brujas, habituales cuando se produce semejante colpaso de un sistema y facilitó el hecho de que los militares volvieran a sus cuarteles y se desinteresaran de la política.Este contexto muy particular condujo a una apreciación totalmente nueva de la España de hoy y conviene analizar más particularmente la especificidad de la cultura española contemporánea, poniendo en perspectiva las principales tendencias y evoluciones en el campo de las prácticas culturales.Con entusiasmo en 1975, España volvió a descbrir la unidad de una cultura mutilada, y recuperó al mismo tiempo las obras de sus autores exiliados, la poesía de Rafael Albertí, las pelícuas de Buñuel (Viridiana), las obras de Pablo Picasso cuyo Guernica integró el Prado en 1981 y recientemente el Reina Sofía, Miró, etc... Esta voluntad del público y de la sociedad de volver sobre un pasado ocultado, se manifiesta a partir de 1975 ya, con la publicación del estudio de José Luis Abellán sobre El exilio español de 1939.Junto con esa reivindicación de su cultura desgarrada por las condiciones históricas, la España de las últimas décadas del siglo quiso recuperar una presencia internacional, y más particularmente europea. El año 1992 marcó efectivamente la definitiva incorporación dela cultura española a la europea, siendo aquel año Madrid, capital cultural europea, junto con la Exposición Universal de Sevilla y los juegos Olímpicos de Barcelona. España daba la espalda al pasado y a la imagen aún vigente de un país asolado por la miseria y la represión y mostraba al mundo una cara nueva, con una alto nivel de desarrollo económico y social y una cultura dinámica y original. El auge de la literatura española contemporánea traducida a los principales idiomas, el éxito de las producciones españolas en las muestras internacionales de diseño, en la moda y el ciné (con el éxito de Pedro Almodóvar, primer español recompensado en los Oscares) para citar sólo esos sectores manifiestan la vigencia de esta cultura profundamente novedosa e interesada por nuevos medios expresivos. Esta tendencia en los distintos campos artísticos muestra que el franquismo sólo fue un paréntesis entre 1939 y 1975 y que entre las creaciones artísticas de la IIa República y las de hoy existe una continuidad innegable.Las transformaciones que conoció España desde 1975 configuraron un país en cambio, pero se registra un fenómeno de inercia y el peso de estructuras en ciertas zonas. Es el caso en particular en la repartición sociogeográfica de las prácticas culturales. Sean cuales sean los criterios escogidos (libro, música, pintura,...) una linea que va de Santander a Alicante parece dividir España. En el Norte (País Vasco) y en el Este (Cataluña y Barcelona más particularmente, Valencia, Baleares, La Rioja y Aragón), las practicas son elevadas y diversificadas. En el sur y el oeste, fuera de Sevilla y Madrid, se encuentran provincias muy por debajo de las medias nacionales en materia de consumo de bienes culturales. Sin embargo esa diversidad y el contraste entre esas dos Españas, es menor de lo que podría pensarse. Las modas recientes y jóvenes, del flamenco y de la sevillana por ejemplo, muestran la vuelta de la tradición. El apego a las fiestas populares y religiosas, a pesar de las nuevas formas del sentir religioso, lo confirma.La transición democratica, la entrada en la CE (1986), las transformaciones sociales y políticas, lejos de borrar o diluir una pretendida "identidad española", provocaron más bien una vuelta a las raíces culturales, muchísimo mas vivaz y profunda que la banalización folclórica que había instrumentalizado el franquismo. Además, la liberalización de los comportamientos, unido a una fuerte apertura sobre el exterior y a una fuerte necesidad en renovación culutral, condujo a nuevas prácticas culturales. En particular a la constelación de manifestaciones artísticas en torno a la movida, contracultura de los años 1980, pudo ser el efecto tardío y hedonista, según J.-C. Mainer, de un mayo del 1968 que España no conoció directamente. Frente a un culto arcaizante del franquismo por formas estereotipadas del folclore localista (cf las zarzuelas), respondía así la sociedad con aspiraciones crecientes a un cosmopolitismo cultural y una despreocupación creciente.El balance se impone hoy en día. Los éxitos llevados a cabo en el campo político y económico condujo sociólogos e intelectuales a interrogarse sobre los fundamentos de una pretendida cultura democrática. Y los diagnósticos son severos. El franquismo no fue un fenómeno impuesto por arriba. Segun José Carlos Mainer, (La cultura española en el postfranquismo Amell-García Castaneda (dir), ed. Crítica, Barcelona) el franquismo correspondió con las esperas de las clases medias que le dictaron sus prejuicios, su fanatismo y sus temores. Da a entender que le fenómeno franquista no fue impuesto desde arriba y por la violencia, sino que fue la expresión y manifestación de los miedos, creencias y costumbres de parte importante de la sociedad. Invita Mainer a considerar los fundamentos culturales y sociales que Franco había hallado en las clases medias. Lo cual conduce a interrogarse sobre esos grupos, que se reconvirtieron en los "yuppies" de los años 1980, que sentían la ncesidad de meterse a la hora europea y asumir esa modernidad ante tan fuertemente combatida. De allí que ciertos sociólogos hablen de "cultura portátil" (Castaneda), que designa la vieja cultura dirigida por la Iglesia, luego por las élites y la dictadura y luego fundida en una cultura democrática, dirigida esa vez por las leyes de un mercado cada vez más manipulado e inconsistente.De esa transformación proceden varios aspectos paradójicos de la cultura española de hoy, a la vez complaciente y rigurosa, violenta y vacilante sobre su pasado, dividida entre proyectos contrarios para su futuro.Particularmente marcada por las experiencias desastrosas a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, que oscilaban entre experimentos sociales radicales y el conservadurismo políticorreligioso, España supo a partir de los años 1960 poner cara al futuro. Si el reto para alcanzar esta sociedad democrática tan anhelada tuvo su precio y supuso la amnistía para los crímenes cometidos durante el régimen franquista, permitió ahorrarles a los españoles una caza de brujas que pudo haber minado los cimientos aún vacilantes de la sociedad civil que descubría con cierto asombro el ejercicio de las libertades fundamentales. En esto es a menudo presentado como modelo para países que salen de regímenes dictatoriales.Por otra parte, representa también un modelo en lo que toca las autonomías, que dan a las provincias un papel cada vez mayor, y que podría servir de base de reflexión dentro de la Unión Europea, en la que el papel del Estado central es cada vez menor. La existencia de una verdadera "república" europea para no poder su identidad y la riqueza de sus componentes tendría, según ciertos analistas, que evolucionar para dar paso a una Europa de las regiones. A pesar de la immportancia concedida por los medios de comunicación a la acción terrorista de ETA, se trata un problema puntual y de un grupo minoritario que rechaza un sistema decentralizado que ha mostrado su éxito en la casi totalidad de las autonomías. No deja de ser enigmático par ciertos analistas el "reciclaje" y el apego tan fuerte a un sistema democrático, tras más de 30 años de dictadura militar.Los cambios operados en el campo económico fueron radicales a partir de los años 1960 y profundizados a partir de la liberalización de la sociedad, hasta tal punto que economistas hoy en día no dudan en hablar de "milagro económico", con respecto a las pocas bazas y estado lamentable de las principales infraestructuras españolas durante la primera mitad del siglo. Hoy el modelo de economía liberal se impone como en el resto de la Unión europea y el gobierno Aznar es en este sentido uno de los más fervorosos partidarios de la liberalización de los servicios, ocasionando en repetidas ocasiones en estos útlimos tiempos fricciones con países más sensibles al papel del Estado de bienestar como Francia. A nivel social, el crecimiento económico y la liberalización avanzada de la sociedad no deben ocultar la persistencia de ciertos retos aún no salvados, presentes en otros países europeos también, pero de forma más aguda en España debido a la rapidez de los cambios operados : así,- la protección de la mujer : unas cifras: España es el país de Europa donde existe el mayor número de defunciones de mujeres por malos tratos infligidos por sus compañeros. La legislación sobre el aborto es una de las más conservadoras de Europa a la vez que España es el país europeo que tiene la menor tasa de natalidad, debido a la falta de legislación e instrumentos jurídicos que permitan a una mujer compaginar la vida familiar con la vida profesional.- la drogadicción y del alcohol que esta tomando proporciones preocupantes, y que son una respuesta a un sentimiento de abandono y de desencanto de todo un sector de la sociedad, generalemente juvenil y de los marginados de los frutos del crecimiento económico.- la situación de los gitanos, cuya integración en Castilla sigue aún siendo muy problemática,- el nuevo reto de la inmigración, siendo España por su posición unos de los sitios donde la presión de la inmigración clandestina es mayor. La ley de extranjería adoptada en el año 2000 revela la apuesta por soluciones represivas, cuando queda claro que España necesitará en los próximos años acoger un numero mayor de inmigrantes para contrarrestar la crisis de natalidad.Ahora bien, si hasta los años 1980 España fue mirada con cierto recelo y desprecio por sus vecinos europeos, hoy en día es uno de los países más activos de la Unión europea, que aspira a ser uno de los motores de la construcción europea, ante la degradación de las relaciones francoalemanas a propósito del futuro político de la Unión. España asume a partir del 1 de enero de 2002 la presidencia de la U.E. y ha adoptado como lema "Más europa", manifestando abiertamente su adhesión a los proyectos de mayor integración política y económica y queda claro, que tratándose de unos de los mejores "alumnos" según la Comisión europea, que logró con éxito pasar el reto de la integración al espacio Schengen y del Euro, España jugará en los próximos años un papel central en el seno de las instituciones europeas e internacionales.
[1] Aunque es de notar que la educación católica desempeña aun hoy en día un papel importante en la educación pública y privada, debido al reconocimiento del papel fundamental de la religión en la historia de España. Sin embargo, el hecho de que no se hiciera mención a ninguna religión oficial fue considerado como un gran paso hacia adelante, y su aceptación por la Iglesia como una prueba de la madurez de ésta ante la evolución de las conciencias.[2] El Concordato no limitó la tendencia autoritaria del régimen para orientarlo hacia un Estado de derecho ni procuró realmente hacerlo. Vino sobre todo a garantizar cierto número de privilegios a la Iglesia : en el concordato (tratado entre un Estado y el Vaticano respecto al estatuto de la religión católica) de 1953 la religión católica se definía como religión del Estado español, con importantes poderes de control sobre la vida civil (matrimonio, divorcio, y muy notables ventajas materiales y fiscales, presentadas como una contraparte a la desamortización pasada).
