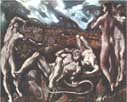
- C I V I L I S A T I O N . D E . L'E S P A G N E . C O N T E M P O R A I N E -
|
Proposition de plan détaillé pour le texte Programa del frente popular............... 1Correction du commentaire du document intitulé : Concentración de poderes en Franco............................................................................................. 5Commentaire de l'extrait de la Constitution de 1978 ; titre 8....................................... 9
Proposition de plan détaillé pour le texte Programa del frente popular
Introducción
Durante la segunda república española, ante la victoria de la derecha en las elecciones de 1933 y la situación catastrófica del país, los dirigentes de los partidos de inquierda decideron formar una coalción de partidos para tratar de ganar el poder y cambiar el rumbo de la política. El texto titulado Programa del frente popular es un fragmento [1] sacado del verdadero programa del frente popular para las elecciones de febrero de 1936. Es ilustrativo del reto que pudieron representar esas elecciones para un sector importante del país y revela el estado de división de la izquierda, a pesar de una voluntad feroz por superar las divisiones partidistas.
Conviene por lo tanto sitúar el contexto en el que se inscribe la publicación de semejante programa antes de ver la amplitud del compromiso elaborado por los distintos bandos que integraban el frente popular.
I. Un contexto de crisis y de urgencia
La gravedad de la situación en 1936 y la posibilidad tangible de una victoria sobre los partidos de derecha había propiciado un acercamiento de los diferentes componentes de la izquierda .
A. La situación de parálisis que experimentaba España a partir de 1935 favoreció un acercamiento de los distintos movimientos obreros y republicanos. La división de la CEDA (confederación española de las derechas autónomas), la política de represión contra los socialistas y anarquistas y la injusta persecución de Azaña se sumaban a los escándalos de corrupción que afectaban al partido radical en 1935. El descontento social era suficiente para dejer entrever una posibilidad de victoria en los partidos de izquierda, con tal de que unieran sus esfuerzos.
B. La izquierda entendió que sólo la unidad republicano-socialista podía contener a la derecha y recuperar el proyecto de República que habían defendido en 1931. Azaña promovió entonces una « inteligencia republicana » entre su partido, Izquierda Republicana y otros partidos republicanos afines. Por su parte, Prieto recalcaba la necesidad de rehacer la coalición de la izquierda. Además, a partir de 1935, la línea política de Moscú cambiaba y se promovía una política de colaboración con los « partidos burgueses » de izquierda frente al fascismo lo cual facilitaba un gesto de buena voluntad del PCE, para acercarse los partidos republicanos, acercamiento antes imposibilitado. La situación estaba madura para superar las divergencias ideológicas : el 15 de enero se formaba así el frente popular con una amplia coalición de partidos que iba desde la izquierda republicana hasta los comunistas, con un programa reformista. Obviamente, el resultado era un equilibrio precario ante proyectos políticos divergentes y opuestos, dictado por la necesidad de arrebatarle la victoria a la derecha (l. 7-10 « han llegado acomprometer un lan político común », la perfirasis verbal han llegado).
C. Así se econtraban dentro de la misma coalición los comunistas del PCE, partidarios de una revolución de tipo bolchevista en España para fundar la dictadura del proletariado ; los trotskistas del POUM(l. 5-6) en abierta oposición en los medios que utilizar para llegar a la dictadura del proletariado y abiertamente hostiles a la política llevada a cabo por Estalín en la URSS ; los socialistas, divididos entre diferentes facciones (reunidas cada una detrás de las figuras de Largo Caballero, J. Besteiro e I. Prieto) y que defendían un proyecto de sociedad, si no radicalmente opuesto al de los comunistas, bien diferente en cuanto a las modalidades para alcanzarlo ; la coalición de partidos Izquierda republicana realizada por Azaña por fin, que era una conglomerado de numerosos pequeños partidos de izquierda, liderados por el jefe de Acción Republicana.
Tan amplio abanico de partidos y de proyectos antinomicos suponía unos compromisos dolorosos para preparar la releva del gobierno.
II. Alcance y límites del programa del Frente Popular
El programa tal y como aparece aquí presentado en este fragmento, pone de relieve la voluntad de abarcar la mayor parte de la población española : la clase obrera desde luego, pero también la clase media a veces inquieta ante las declaraciones de ciertos líderes políticos. Suponía a la vez un gesto hacia los anarquistas, así como hacia la burguesía urbana y el programa insistía en la « paz pública » que estaría garantizada.
A. La amnistía general por los delitos « políticos y sociales » (l.. 15) suponía un claro gesto hacia los líderes anarquistas y en menor medida socialistas y comunistas tras la victoria de la derecha en las elecciones municipales de 1933. Las violentas revueltas campesinas y obreras se habían saldado por fuertes condenas de numerosos activistas de la CNT y de la UGT en particular, tras los sucesos de 1934. Prueba del alcance de este punto y otros más, los anarquistas (ante la necesidad de cambiar la orientación política del país y ante los gestos de la coalición de partidos) revocaron las consignas de abstención en las elecciones. La coalición se comprometía en dar una nueva definición de los « delitos politicos y sociales» (l. 18) lo que suponía una revisión de los fallos de los tribunales.
B. En cambio, los otros puntos demostraban una voluntad sin ambigüedad para no ceder ante los puntos claves del programa ya anarquista, ya comunista ya socialista. El rechazo de la nacionalización de las tierras, muy en voga en los circulos campesinos que atraviesan por una crisis muy fuerte en el primer tercio del siglo XX era cerrar la puerta a las peticiones de los socialistas pero también de los anarquistas quienes movilizaban a los campesinos. Sin embargo esta declaración de principio del Frente popular no significaba abandonar el proyecto de reforma agraria sino buscar soluciones consensuadas y que respetaran el derecho a la propiedad privada. La misma intención guiaba a los líderes de la coalición al rechazar una nacionalización de la Banca propuesta por los partidos obreros. Semejantes aclaraciones, claramennte destacadas al principio del programa , eran una gesto abierto hacia las clases medias y abueguesadas decepcionadas por la acción política de la derecha pero recelosas ante el radicalismo de las formaciones obreras.
C. Por fin, se cerraba tajantemente el paso al proyecto socalista y comunista, al rechazar el control orbrero sobre los organos de gobierno, lo cual hubiera supuesto calcar la organización del Estado sobre el modelo soviético, instaurando la dictadura del proletariado en España. La colición se comprometía al contrario a respetar el juego democrático y las instituciones existentes, tal y como habían sido definidas en la Constitución de 1931, para llevar a cabo su proyecto reformista. El liderazgo y el peso de la coalición dirigida por Azaña garantizaba en efecto una mayoría republicana dentro del Frente popular para no dejarse sumergir por el ala obrera.
Conclusión :
Este fragmento del porgrama deja entrever el proceso de maduración política logrado en cinco años por los diferentes partidos de izquierda. Los esfuerzos para encontrar un base común de programa político había supuesto una revisión violenta de algunos de los principios claves de los grupos políticos obreros. Revelaba al mismo tiempo la imperiosa necesidad de la izquierda de acceder al poder ante la inercia de la derecha en el campo social y la represión política sufrida por ciertas formaciones. Sin embargo este programa de consenso ocultaba mal la profunda división ideológica existente entre los diferentes partidos « coaligados ». A la profunda división de la sociedad española tal y como se reveló en las elecciones de 1936 se añadieron de pronto divergencias entre los miembros del gobierno. Pero la victoria electoral confiscada por los militares sublevados y apoyados por parte de la población que veía con temor la llegada de socialistas y comunitas al poder no dejó ninguna posibilidad de éxito a la nueva coalición.
Correction du commentaire du document intitulé : Concentración de poderes en Franco.
Introducción
Con el sublevamiento del 18 julio de 1936 contra la República, Francisco Franco (1892-1975) entraba en la historia. Militar sin ambiciones politicas al principio, se encontró de pronto propulsado a la cabeza de un movimiento que lo llevó a tomar la cabeza de la insurreccion. Hombre frío, distante, poco apasionado, era de inteligencia mediana y torpe orador : es decir que tenía pocos de los rasgos requeridos para ocupar la función de « caudillo » y sobre todo para dirigir duraderamente el Estado.
La declaración de agosto de 1939 que se asemeja a un decreto del Estado, interviene poco tiempo después de finalizar la guerra civil en 1939. Franco, que pretendía haberse alzado para salvar a España del caos, rechaza tajantemente la idea de elecciones o de restauración de la monarquía y se orienta hacia un regimen autocrático, en un momento en que las incógnitas en Europa (principios de la segunda guerra mundial) no permitían prever lo que iba a ocurrir al nivel del continente.
Las breves referencias al final de la guerra que hace este decreto traen pocas informacioes sobre la situación. En cambio, sí revelan la influencia del fascismo italiano e alemán sobre el régimen, aunque muy moderado, como lo muestra la concentración sin limites del poder en la figura del caudillo.
I. Contexto politico y social de la posguerra
Al finalizar el conflicto, los nuevos dirigentes del Estado sienten la necesidad de sentar en nuevas bases un régimen que había visto la luz bajo condiciones de excepción tras un sublevamiento que todos suponían que iba a ser poco duradero.
La apertura del texto contiene una referencia muy clara a este giro en el destino de España :« terminada la guerra » (l. 1)y señala que las tareas de reconstrucción de España han comenzado, tareas que sólo podian ser lentas y duraderas ante el estado catastrófico del país. Tres años de conflicto han dejado al país asolado : perdió el 20% de su capacidad industrial, el 30% de su producción agricola : perdió un millón de habitantes entre los muertos y los exiliados, sin hablar de los dramas humanos provocados por la contienda.
Sin embargo Franco no entra en esas consideraciones sino que pone de relieve inmeditatamente la necesidad de devolver a España su prestigio político, a través de la palabra « re-surgimiento» (l. 2), que supone que España sale de un largo paréntesis : una clara voluntad de hacer referencia al intermedio abierto en 1931 y que demostró el fracaso del sistema republicano y democrático en España, a ojos del dictador. Pero que a nivel más amplio se relaciona con la comprobación muy difundida desde finales del siglo XIX y desde 1898 más particularmente (pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas ultimos restos del imperio) que España, primera potencia mundial en el siglo XVI se había vuelto un país secundario e incluso ridículo a nivel internacional.
II. La inspiración fascista del primer franquismo
Pero más allá del significado, la elección de los términos revela la inspiración fascista y regeneracionista de Franco. Este « resurgimiento », para que España vuelva a izarse a nivel internacional, requeria una revolución nacional que conduciría al engradecimiento del país. La referencia a esa expresión no es nada inocente y señala la inspiracion nacional socialista que pudo tener en cierto momento el regimen espanol, frente al éxito del modelo alemán hasta el final de lasegunda guerra mundial. Sin embargo la inspiración totalitaria del régimen no pasó de ser verbal, recuperando el regimen más una fraseología propia de los regimenes italianos y alemanes que principios de gobierno.
En efecto, en lo que toca a las realizaciones políticas, el régimen se caracterizó más por su orientación autoritaria que fascista. La abolición de los partidos politicos, la « regeneración » de los organos de prensa y de educacion superior por el sindicato único, la Falange, fueron simplemente medios de contolar la sociedad civil. En cambio, la FE de las JONS (Falange Española de las Juventudes Obreras Nacional Socialistas)nunca tuvo el papel de iniciativa en materia de leyes y de proyectos nacionales, ni llegó a ser el organo de transimisión de las exigencias de la clase laboral, como en el modelo italiano y alemán. Fue simplemente un instrumento en manos del poder, de Franco más directamente, para controlar y hacer contrapeso a ciertos actores sociales como podían serlo la Iglesia y ciertos grupos de presión como los monarquistas. Las atribuciones del sindicato único fueron más bien simbólicas : gestionó los ministerios de trabajo y agricultura, y los servicios de censura, educación y servicios de ayuda social. Lo esencial del poder seguía estribando entre las manos del caudillo, como durante la guerra : y ese decreto señala mas la continuidad del regimen y su consolidación que una ruptura al finalizar la guerra.
III. Franco, concentración y fuente de todo poder en la España de posguerra
Esta continuidad se revela a través de la afirmación de que aquella tarea de renovación de España exige mayor concentración de poderes en Franco. « Una accion más directa y personal » (l ; 7) muestra una leve evolución respecto al 18 de julio de 1936 en que se había decidido una jefatura única para mejorar la unidad de los distintos componentes del bando nacionalista (carlistas, nacionalistas, falangistas, Iglesia, monaquistas,...). Acabada la guerra el regimen sigue en los mismos cauces : los cambios non nimios : el ministerio de los ejércitos de aire, mar y tierra, pasan a consituir tres nucleos distintos, con el fin de modernizarlo, pero en realidad estos cuerpos están bajo el mando directo del dictador : con eso, afirma su pretensión a gozar de un poder casi monárquico, pues el mando del ejercito siempre fue una de las prerrogativas regias. Esta reforma muestra simplemente que el ejército ocupa un peso central dentro del aparato de gobierno (tres ministerios en vez de uno).
Pero Franco va mas allá de esa recuperación de una función propia de los monarcas, en un momento en que vacila en acceder a la demanda de restauración del régimen monárquico en España (sólo en 1947 se aprobará la ley de sucesion). En efecto, Franco se declara también fuente de todo poder, al concederse el poder supremo de dictar leyes (l. 15-16) papel generalmente reservado a las Cortes, como representantes de la voluntad nacional. Poder extemadamente amplio, que no recibe ningun freno, pues los propios ministros se ven despojados de la facultad deliberativa de los proyectos de leyes y decretos : a partir de entonces, todo poder viene de Franco y radica en él. Es de señalar que hasta el final del régimen, las Cortes conservarán un papel puramente consultativo, sin gran posiblidad de influir sobre el regimen. En la práctica, Franco tuvo tendencia cada vez más a descargarse en sus ministros que elegía persona y discecionalmente y éstos le profesaban una fidelidad sin fallo.
Los años de posguerra supusieron consolidar un régimen autocrático, en un momento en que el futuro de España estaba particularmente incierto, antes del principio de la segunda guerra mundial. Vino a rematar una concepción política del papel del ejército en la sociedad : todos los pronunciamientos en el siglo XIX mostraron una maracada tendencia al protagonismo de los militares, pero hasta el golpe de Primo de Rivera no se habia abierto paso a un regimen militarista : con Franco, la concepcion militarista de la sociedad alcanzó su punto álgido. Y si estuvo en relativa sintonía con los otros regímenes fascistas en Europa (benéficiándose más de su apoyo que siguiendo sus pautas políticas y sociales), rápido paso a ser un relicario del pasado al finalizar el conflicto mundial, particularmente retrograda dentro de una Europa que se se fundaba en la social democracia en la casi totalidad del bloque occidental.
Conclusión
Este texto, que interviene en el momento clave en que se acaba la situación de emergencia dictada por la guerra muestra las características del primer franquismo. Un régimen autocratico, fundado en la persona de un jefe,un caudillo, fuente y fin de todo poder, teniendo que rendir cuentas a nadie de sus decisiones. La fraseología fascizante que se aprecia en distintos textos de aquella época revelan el aspecto puramente formal del fascismo en España, una vez que Franco había logrado amaestrar la Falange como instrumento a su servicio. De hecho, el régimen franquista se define más bien como un régimen nacional católico que como propiamente fascista. La evolución posterior del régimen confirmaría que éste carecía de pautas ideológicas claras y que su forma venía más bien dictada por las circunstancias.
Commentaire de la Constitución de1978 ; titre 8.
Introducción :
En diciembre de1978, las Cortes constituyentes clausuraban sus sesiones, proponiendo al pueblo el resultado de sus trabajos que habían durado mas de un año y medio. Se trataba de un texto normativo que que definía las principales instituciones de la España democrática y as relaciones entre ellas, para garantizar los derechos de los ciudadanos. Redactada por la comisión constitucional nombrada por la Cortes constituyentes, la Constitución de 1978 se organiza las principales instituciones del país. De allí que se trate de un texto particularmente complejo, sobre todo debido al contexto peculiar de España en aquel momento, después de 40 años de autoritarismo y centralismo abrumador. De allí también que pudiera ser mal percibida por parte del pueblo que se negó a votar por él en el referendum.
El título 8° no hace ninguna referencia a ninguna región en concreto, en cambio sí se refiere a entidades que constituyen las actuales comunidades autonómas, definiendo sus criterios. Los principales actores del juego autonómico son las propias autonomías, el Estado y el pueblo soberano que se expresa a través de las Cortes generales. Y, en último recurso, intervienen los tribunales garantes de la interpretación de los términos de la ley, en caso de conflicto.
Esta constitución se redactó tres años después de la muerte de Franco . Había entonces la necesidad de garantizar los cauces por los que pasaría la democracia, afianzando los progresos realizados y los que quedaban por realizar. Era no obstante un periodo sensible : ETA estaba en plena ofensiva terrorista, había múltiples manifestaciones y huelgas, pero también parte de la población expresaba su decepción ante la lentitud de los cambios y el desfase entre las desmedidas aspiraciones a la muerte de Franco y los cambios concretos. No obstante, uno de los capítulos más novedosos iba a ser aprobado : se trataba de aquel relativo a las autonomías, hasta entonces nunca previstas por la Constitución, salvo mediante el efímero estatuto de mancomunidad bajo la 2a República reservado a Cataluña
Conviene a través de este fragmento del título octavo de la constitución, analizar los componentes que definen las autonomías, antes de analizar la originalidad de ese texto que que prevé la repartición de poderes entre autonomías y el Estado. Y por fin el caracter abierto de ese texto normativo, que constituye otro de sus rasgos peculiares..
I. Un sistema descentralizado
Redactada en un momento de cambio fundamental, la constitución de 1978 se reveló como un texto destinado a permitir una evolución armónica de la sociedad, sin cerrar el paso a ninguna solución. Si era claro que un estatuto de autonomía se imponía para Cataluña y el País Vasco, la fuerza del texto normativo fue preverlo en términos generales, lo cual permitió a otras provincias pedir su organización en comunidades.
A. Los componentes que definen las autonomías:
El texto da una definición bastante amplia y no limitativa que permite la definición de entidades autogestionadas con un amplio campo de competencias : a través del artículo 143 , éstas aparecen constituidas por provincias limítrofes con características históricas, culturales o económicas comunes ; provincias con entidad regional histórica, o territorios insulares es decir aislados de la península (para Baleares, Canarias)
La estructura autonómica queda configurada en dos grandes bloques de autonomías:
1. aquellas que accedieron al estatuto de autonomía por el articulo 143 de la Constitución pasaron a gestionar un conjunto muy variado de competencias: 10 comunidades en total: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla León, Castilla la Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y la Rioja.
2. El segundo grupo: las siete comunidades restantes : las de régimen foral (el País Vasco y Navarra) así como Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana, que forman las nacionalidades históricas, es decir donde existe una tradición si no autonomista, de reivindicación de un particularismo cultural.
B. Modalidades de acceso a la autonomía:
El proceso autonómico se caracteriza por su carácter horizontal: no se trata de una medida concedida por el Estado central, sino de una decisión que procede de la base. De allí que los actores fundamentales sean o las diputaciones o el órgano interesado en gestionar las diferentes islas o, por fin , los propios municipios con tal de que representen la mayoría, de la población (medida en gran parte inspirada por el precedente de 1935 cuando los navarros se negaron a integrar el País Vasco). Este procedimiento, naturalmente, facilita la gran flexibilidad del sistema. Esto explica que si el País Vasco y Cataluña adoptaron lo más pronto el sistema de autonomía en 1979, en el resto de las provincias( que se enfrentaban a la desconfianza del gobierno de centro derecho) hubo que esperar la década socialista para que el sistema recobrara nuevo vigor (1982-1983 para la mayoría de ellas : Madrid, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, ...) y 1995 para Ceuta y Melilla. (cf Tussell Manual…, carte p 447).
El texto preveía no obstante reparticiones muy claras entre los dos niveles, Estado y comunidad autónoma.
II. Repartición de poderes entre Estado y autonomía
Para que el sistema pudiese funcionar, hubo que plantearse la repartición de competencias entre el Estado central y las comunidades, según modalidades que pudiesen contentar tanto a las nacionalidades históricas, deseosas de tener varias competencias, como las comunidades que no tenían revindicación : el sistema adoptado se caracterizó por su flexibilidad.
A. Atribuciones del Estado :
Como aparece claramente indicado en el articulo149, el Estado español conserva competencia en las principales materias que definen la soberanía: relaciones exteriores, ejército, moneda. Además de éstas, se reservó el control de las competencias que aseguran el gran principio liberal que tanto tardó en imponerse en España en el siglo XIX: la « isonomía » es decir que todos los ciudadanos estén a equidistancia ante la ley : dicho de otra forma, los instrumentos que permiten asegurar la igualdad y la homogeneidad en el procesamiento de todos los ciudadanos. La justicia constituyeotra competencia del poder central y mecanismos preven la intervención de éste para garantizar el exuilibrio entre las regiones.
B Repartición de competencias :
El reconocimiento de las nacionalidades históricas por lo tanto no supone la disolución del Estado sino el traspaso de competencias a otras instancias a nivel local. Pero a diferencia del Estado federal (donde existe una verdadera repartición igualitaria entre todas las provincias o federaciones), en el caso español, el traspaso de competencias se negocia para cada comunidad en función de sus características.
Así se explica como todas las Comunidades autónomas gestionen las obras públicas, servicios sociales, y fomento del desarrollo económico en particular, pero que las siete comunidades históricas tramiten sus competencias mediante el articulo 151 de la Constitución que supone acceso mas rápido a autonomía, y que les permitió recibir la gestión de la competencia del grupo anterior más otras, como educación y sanidad. La educación por su papel fundamental en la constitución del nacionalismo naturalmente fue un campo reivindicado, no exento de polémicas (lengua (¿qué papel desempeña el castellano y que importancia reservarle en zonas de bilinguismo ?), historia, geografía (¿programas de la península o propios de la comunidad ?),...).
A pesar de fricciones, el sistema se reveló operativo, se caracteriza además por su caracter evolutivo y no cerrado.
III. Un sistema abierto:
Las comunidades se revelan un verdadero sistema destinado a propiciar una decentralización cada vez que lo reclamen los actores institucionales.
A. Un sistema evolutivo (150§ 1 et 2)
A través del artículo 150, el Estado se reserva la posibilidad de conceder nuevas competencias a las comunidades . Es de notar que esas competencias han de ser aprobadas por el conjunto del país es decir las cortes generales que son la expresión de la soberania/voluntad nacional. Y si el §1 les deja la posibilidad de fijar la leyes o decretos de aplicación, el Estado §2) se reserva la posibilidad de definir una ley orgánica (ley superior a la ley ordinaria, que es la prolongación de la Constitución) para delegar competencias a las autonomías.
B. La pervivencia del Estado como regulador y factor de cohesión:
Con el §3, el Estado se permite intervenir en campos atribuidos a competencia autonómica para armonizar e impedir disparidades en la práctica. Es a partir de ese artículo y del 153 como el Estado intervino con la LOFCA (ley orgánica de financiación de comunidades autonómicas) en 1980, ampliada en 1984 con un fondo compensatorio, que prevé un sistema de trasferencia de fondos desde las comnidades mejor dotadas hacia las comunidades de pocos recursos (Galicia, Asturias,...) para garantizar la equidad entre todas las autonomías.
Ese traspaso de competencias se acompañó de la descentralización del gasto público Entre 1981 y 1988 el peso del gobierno central en los gastos públicos pasó de 88% a 67%, recibiendo en el mismo tiempo las autonomías mayores conceptos de ingresos fiscales, para realizar inversiones en diversos campos.
Conclusión
Se trata de un texto innovador y por ciertos aspectos revolucionario en la concepción española del Estado, que fue incluso mal recibido en 1978 por parte de la población. El sistema de autonomías no era una novedad: las autonomías concedidas durante la Restauración y la IIa República a Cataluña (la Mancomunidad) mostraban ya el reconocimiento de la definición particular del Estado español que no se confundía con la nación español, sino que integraba en su seno diversas naciones. Sin embargo el fracaso de la IIa República limitó el alcance de a experiencia.
En 1978, en cambio, los españoles lograron superar el desafío de este final de siglo con éxito, abriendo paso a una nueva concepción de Estado a medio camino entre el modelo federal y el modelo centralista, modelo resultante de constantes negociaciones y trapazos de competencias, pero cuyo éxito es innegable y se mide con la recuperación casi « milagrosa »de la economía a nivel europeo y mundial desde el final del franquismo. Es más por su carácter de « geometría variable », podría ser una fuente de inspiración para una construcción europea que carece aún de proyecto político claro y que ser aceptado por todos sus componentes.
[1] Évitez le terme « extracto » qui ne s’emploie qu’en chimie dans le sens de extrait d'aloès, de quinquina.